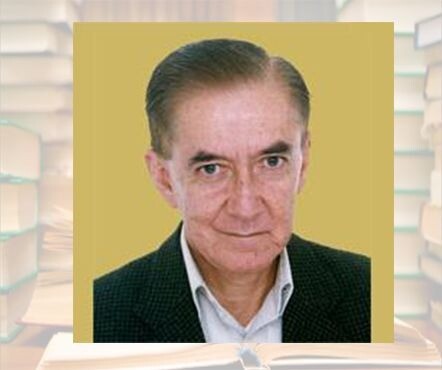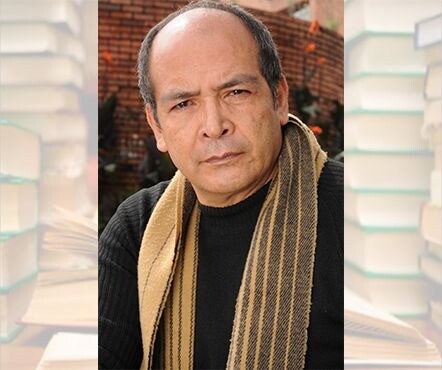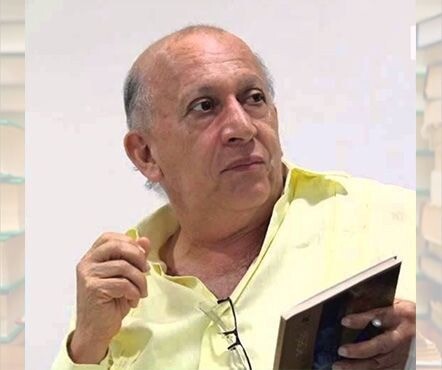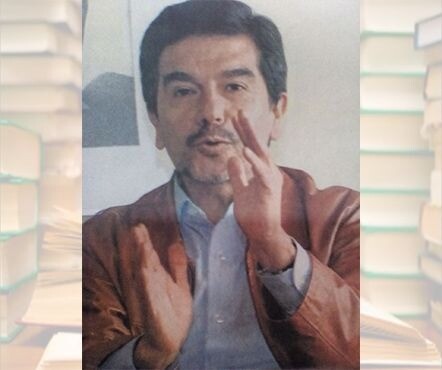Por Enrique Vila-Matas
Especial El País (ES)
Como si le estuviera viendo ahora: Cézanne es un andarín al que tanto en Aix como en París toman por un chiflado; circunstancia que no evita que busque lugares donde plantar el caballete para atrapar un paisaje y reanimar la memoria de lo olvidado que, como es sabido, es una las actividades preferidas de los que desean innovar.
Oídos sordos. No por oír las chanzas, Cézanne va a desviarse de su camino: él va a lo suyo; sabe que está reinventando la pintura. Al mirarle distraídamente, no puedo percibirle más presente y entero, como si ser de otra época le permitiera hacerse más visible para mí ahora. Claro que hay cosas que él aún no puede saber. No sabe, por ejemplo —porque aún no ha ocurrido— que años después Hemingway dirá que le gustaría escribir como él pintaba, ya no solo porque en cuestiones de estilo el artista de Aix demostró que no era suficiente con "escribir frases verdaderas", sino porque nada superaba sus pinceladas tan abiertas y de textura tan visible, con repeticiones y variaciones sutiles, cada una llena de algo parecido a la emoción, pero una emoción profundamente controlada.
Es curioso, pero esa emoción contenida es la misma —hasta que al final estalla— que recorre el último libro de relatos de Antonio Ortuño, escritor de Zapopan, Jalisco, nacido en 1976, maestro de las variaciones sutiles, como puede apreciarse —admirarse— a lo largo de La vaga ambición (Páginas de Espuma), la autobiografía rota y oblicua de un escritor de nuestros días; en concreto, la autobiografía esquinada del cuarentón Murray, un narrador que va construyendo —seis relatos en total— su testimonio de lo que significa hoy escribir en el campo sucio de un mundo ya sin literatura.
En otros días, el arte de narrar representó un todo, pero, a medida que voló el tiempo del caballete fijo y se viajó de la totalidad (Balzac) a lo fragmentario (Flaubert, Cézanne), ese arte perdió su integridad, su grandeza. El libro de Ortuño, con su arraigado sentido del fragmento, se centra en la situación de desdicha templada y hacia el final casi bárbara de un “escritor literario” de la generación de narradores latinoamericanos que irrumpió con fuerza a comienzos de este siglo. El libro, que cuenta con buenas “frases verdaderas” que ocultan interesantes dosis de ficción, proclama que “escribir es inventar quiénes somos”, y nos acerca al “campo sucio” de quienes en realidad sienten que trabajan en un oficio que se extingue, y del que no sabemos si en realidad está ya fundiéndose por el bien de todos. ¿O no dice Joy Williams —como nos recordaba el otro día Rodrigo Fresán— que tal vez novelas y cuentos vayan a extinguirse pronto, porque estamos cansados de hablar sobre nosotros mismos? Eso explicaría el giro ensayístico hacia el final de La vaga ambición y la seca ruptura con la emoción contenida para incluir de golpe frases tan auténticas como verdaderos hachazos falsos. Un libro brutal en el que, por decirlo de un modo suave, se percibe que los desahuciados escritores de hoy combaten para “derrotar a Inglaterra”, pero son ya “basura pasada”.