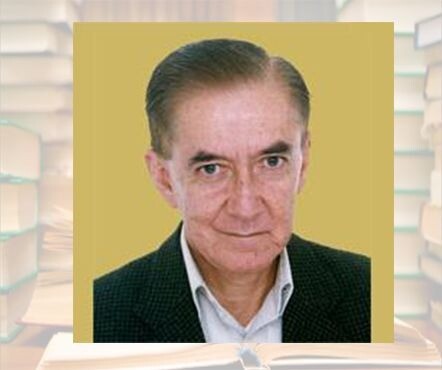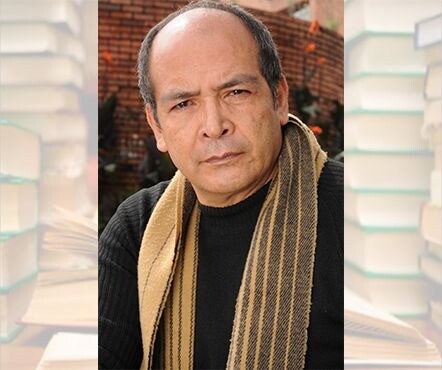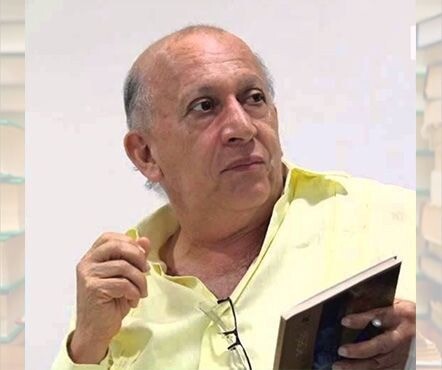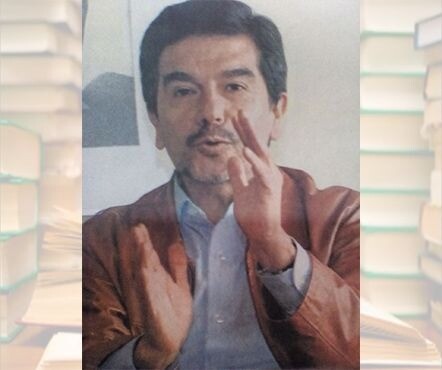Por Revista Arcadia
I
El adiós de Alter
Lieja, Bélgica, invierno boreal, diciembre de 1938
Geneviève Saint-Jean (17 años)*, estudiante de Derecho
Un día Alter desapareció.
Cuando comenzó el receso estudiantil por las fiestas de fin de año, nos despedimos como siempre. Él vivía en una residencia universitaria, no demasiado lejos del centro, porque estudiaba Ingeniería en la Universidad de Lieja. Tenía una hermana, Blima –mayor que él–, que vivía con su esposo Léon en Seraing, en la Grande Liège. Blima y Léon eran polacos, como Alter. Y tenían dos hijos chicos, Raymond y Charlotte, que habían nacido en Bélgica. Alter comentó que pensaba ir a visitar a su familia en Polonia, aprovechando el receso. Aunque también dijo que si no lo hacía, se iría de paseo con unos amigos. No le di importancia.
Yo sé por qué me vinieron a ver a mí.
Es verdad que con Alter tuvimos, en fin… digamos que un romance. Pero fue algo muy ingenuo; éramos jóvenes y soñadores. Igual, en su tiempo, ¡aquello fue un escándalo!
Lo que pasa es que mi familia era muy católica y yo era menor de edad, tenía diecisiete. Alter era mayor, tenía veintiuno, y además era judío. Pero yo era liberal y eso no me importaba para nada. Él era alto, elegante, con una mirada profunda y muy inteligente. En realidad, me encantaban los estudiantes de Ingeniería, aunque a veces fueran un tanto presumidos. Las chicas de Derecho nos cruzábamos con ellos en los patios de la Universidad, y de allí surgían muchas aventuras. Aunque también frustraciones y lágrimas, ¡por supuesto! Pero Alter era muy especial. Formal, educado, respetuoso, «un caballero como los de antes», se podría decir.
Una tarde de verano me invitó a tomar un helado. Era una heladería italiana, muy fina, todavía recuerdo su nombre: Bacio di Cioccolato. Me trató como a una dama: me retiró la silla, tomó mi chaqueta y la colgó. Se veía que me quería conquistar. ¡Pero lo gracioso era que yo ya estaba conquistada por completo! Luego me acompañó a mi casa antes de que oscureciera, me dio un beso en la mejilla y se retiró. Nunca olvidaré ese atardecer. Yo hubiera deseado más, pero él no se animó. Y hubiera estado muy mal visto que una chica tan joven y católica tomara la iniciativa. Así que me contuve. ¡Me porté como una dama!
Luego me invitó varias veces más a lugares elegantes y de buen nombre. Siempre repetíamos el mismo ritual: ¡un caballero y una dama! Mis amigas se reían de nosotros, pero estoy segura de que nos envidiaban. Hasta que un día, al regresar a mi casa, sucedió. Nos detuvimos poco antes de llegar. Me miró más largo y profundo que otras veces. Me llamó la atención su mirada; parecía esconder algún mal presentimiento… Yo me derretí, como siempre, y pensé: «ahora viene el beso en la mejilla y adiós». Pero no, me agarró por los hombros con esos brazos suyos fuertes, de hombre grande, me atrajo hacia él y me besó en la boca largamente, con esa levedad tan propia de su manera de ser. Solo que esta vez no me contuve: cuando me pareció que estaba por soltarme, vencí cualquier resto de timidez y lo besé con ardor, mordiéndole los labios, si ardente, a la liégeoise. Alter se sobresaltó: no lo esperaba, pero no se resistió. Tampoco lo hizo después, cuando lo acaricié con pasión.
Nos encontramos unas cuantas veces más. Aunque nunca pasamos de allí... Usted me entiende. El invierno se fue acercando y con el frío llegaron las nubes negras… y las malas noticias. Las humillaciones a los judíos se sucedían en los países de la Vieja Europa, siendo Polonia uno de los peores. Los días se volvieron cortos y los atardeceres eran barridos por un viento cada vez más cruel. Nuestras escapadas se espaciaron. Para colmo, la comunidad valona no se destacaba por la discreción: nuestras andanzas pronto llegaron a oídos de mi padre, exageradas y deformadas por bocas maledicentes. Él nos había educado en la tolerancia y se oponía a cualquier forma de discriminación. Pero que «su niña» estuviera en boca de todos, y para peor con un judío, ¡era demasiado para él! Un día me dijo que tenía que hablar conmigo.
–Sé que te estás viendo con un chico, y que es judío –me dijo, con su voz grave y profunda, mientras enrollaba su mostacho; luego me miró directo a los ojos y agregó–: Estoy seguro de que no vas a hacer nada impropio. Yo confío en ti.
Solo eso dijo. Pero su mirada cargada de amor reflejaba una cierta angustia, que en aquel momento no alcancé a comprender. ¿Qué temía mi papá? ¿Solo que el «honor» de «su niña» fuera mancillado? No, en su mirada había mucho más.
Todo contribuyó a que nos viéramos cada vez menos. ¡Justo cuando Alter más me necesitaba! El día del receso nos despedimos con forzada naturalidad. Al fin y al cabo eran solo un par de semanas…
–Todavía no sé lo que voy a hacer en estos días. Pero no bien terminen las vacaciones te vendré a buscar.
Nos sonreímos, nos besamos, nos separamos.
Dos semanas después me instalé en el patio, ansiosa. Hacía un frío de morirse. Cada tanto se abrían las puertas de la Facultad y un grupo de estudiantes de Ingeniería salía al patio (en esa carrera eran casi todos varones). Yo miraba, angustiada. Casi me paraba, tanto me saltaba el corazón. Pero no, Alter no estaba entre ellos. Esperé y esperé. Día tras día. Cada recreo, cada tiempo libre, salí a buscarlo. Cada vez con mayor desesperación. Luego la tristeza se fue adueñando de mi alma. Hasta que ya no pude sentir nada más.
Nunca volvimos a vernos.
***
Charlotte (5 años), sobrina de Alter
Yo era muy pequeña: tenía solo 5 años cuando mi tío Alter partió hacia Polonia. Es poco lo que tengo para decir. Pero conservo lindos recuerdos de aquel muchachón alto y buen mozo, que solía visitarnos en nuestra casa de Seraing-sur-Meuse. Él era un poco mayor que mi hermano Raymond, quien a su vez era siete años mayor que yo. Así que lo sentíamos más como un primo grande que como un tío. Siempre que venía dedicaba un buen rato a jugar con Raymond y conmigo. Lo queríamos mucho.
–Tío Alter se fue a Polonia, a visitar a los abuelos –comentó una noche mi mamá, Blima, durante la cena.
Su voz se escuchó extraña, pareció que le costaba mucho decir esas palabras. Incluso sus ojos se humedecieron. Mi hermano y yo no entendimos por qué.
Léon, mi padre, la miró fijo y luego cambió de tema.
A nosotros no nos llamó la atención. Era natural que un hijo visitara a sus padres. Lo que ignorábamos era el mundo sin razón que estaba naciendo en ese mismo momento, y que no tardaría en envolvernos por completo.
***
Christoff Podnazky (23 años), estudiante de Ingeniería
Alter era mi mejor amigo en Lieja.
Los dos éramos polacos y judíos, a pesar de mi nombre de pila (mi madre tuvo la idea de ponerme Christoff, quizá pensando que iban a ignorar mi origen, vaya uno a saber). Además, veníamos de pueblos vecinos: él era de Konskie y yo era de Plock. De modo que cuando nos encontramos en la Facultad y hablamos de todas estas cosas, enseguida surgió una linda amistad. A veces pasábamos los fines de semana con una barra de amigos en lugares de recreo en las Ardenas, como Spa o el Parque Natural Hautes Fagnes. Hacíamos largas caminatas y compartíamos baños en las aguas termales. Tiempo después Alter se hizo de una noviecita, una chiquita rubia muy simpática, que lo adoraba. ¿Geneviève? Sí, sí… era ella, la recuerdo bien. ¡Bastante picarona!
Él había venido a estudiar a Lieja, luego de finalizar el Secundario, porque estaba harto de la manera que trataban a los judíos en Polonia. En Bélgica también sucedían cosas desagradables, pero la gente era más tolerante. Además, en Lieja vivía su hermana mayor, Blima, con su esposo y sus dos hijos. Mi familia también había emigrado, aunque mis abuelos permanecían en Plock.
A mediados del 38 comenzaron a sonar tambores de guerra. Se hablaba de que Polonia sería atacada por la Alemania nazi, pero que si ello sucedía Inglaterra y Francia acudirían en su ayuda. Los estudiantes comunistas de la Universidad aseguraban que la Unión Soviética tampoco iba a tolerar esa invasión. Tiempo después, cuando el canciller nazi Ribbentrop y el soviético Mólotov firmaron un pacto de no agresión, no sabían qué decir.
En noviembre se produjo en Alemania y Austria la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. Todas las sinagogas, así como miles de comercios y casas de judíos fueron atacados y saqueados por los nazis. ¡Ni siquiera las escuelas o los hospitales judíos se salvaron de la destrucción! Cientos de judíos fueron humillados, internados en campos de detención y asesinados. Nosotros nos estremecimos. Fue un golpe en el estómago sin previo aviso. No sabíamos qué hacer.
–Estoy muy preocupado por mis padres en Polonia –me dijo un día de repente Alter–. Tal vez en el receso de fin de año vaya a verlos.
Demoré en reaccionar.
– ¡Mejor nos vamos todos de juerga a Spa! –al final le respondí, al verlo tan apenado–. Dicen que algunas de las muchachas de la clase también vendrían… –procuré alentarlo.
Pero yo también estaba alarmado por el giro de los acontecimientos, y en varias ocasiones había pensado en visitar a mis familiares en el pueblito natal. Mis motivaciones eran distintas y –si se quiere– aún más fuera de la realidad que las de Alter: soñaba con defender a mi patria, la sufrida nación polaca, contra el invasor germano, como tantas veces lo habían hecho, con heroísmo, otros familiares míos a lo largo de la historia. Pero… era muy joven, estaba confundido, y por el momento me seducían más unos días de parranda, piletas termales, cerveza y muchachas en Spa.
Hasta que llegó el día del receso. Al caer la tarde –recuerdo bien ese día, de cielo tormentoso y amenazante–, me crucé con mi amigo.
–Lo he estado pensando mucho –me dijo Alter; luego continuó, sin darme tiempo a interrumpirlo–. Temo por lo que estarán viviendo mis padres, que son tan religiosos, en estos tiempos. Pasado mañana tomaré el ferrocarril para Varsovia. Dentro de cinco días estaré en Konskie.
Alter leyó la sorpresa en mi rostro. Quedé sin palabras.
–Pero… pensé que nos íbamos de campamento –alcancé a balbucear.
–Lo siento, Christoff, ya lo tengo decidido. Ayer compré el pasaje de ferrocarril.
– ¿No te parece que es peligroso volver a Polonia?
–Tú y yo somos polacos, vamos a estar a salvo y protegidos en nuestra patria –me respondió con firmeza.
No sé si de verdad lo creía. Pero era lo que quería creer.
Fue un duro golpe, un sacudón que cambió mi vida. Ya no pude pensar en otra cosa. Lejos quedaron las cervezas y las muchachas. Esa tarde estuve viendo los ahorros que tenía, más algún dinero que podía prestarme un amigo. Al día siguiente hablé con mi familia. Y una semana después de la conversación con Alter, al otro día de Navidad, estaba siguiendo sus pasos, rumbo a mi pueblo natal de Plock.
Fueron decisiones que cambiaron el destino de nuestras vidas.
Nunca debimos haberlas tomado.
*En todos los casos, las edades mencionadas corresponden a la época en que ocurrieron los hechos narrados en los testimonios.
Fotograma de 'El último tren a Auschwitz' (2006).