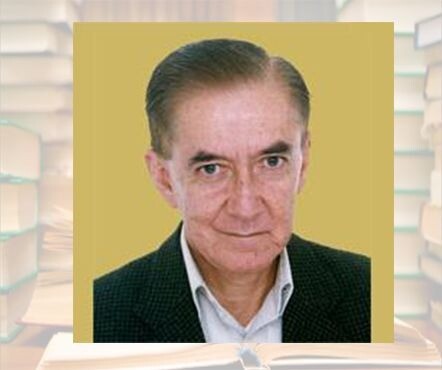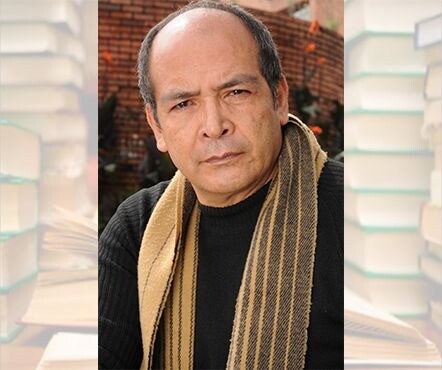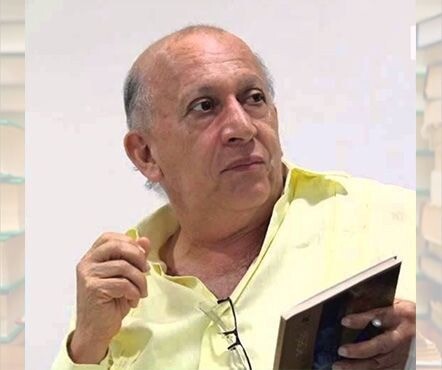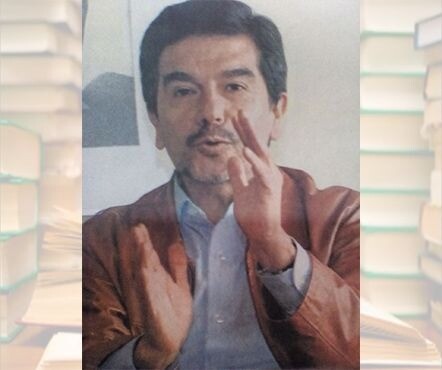Por Nadal Suau
El Cultural (ES)
Ganadora del Premio Anagrama de novela en catalán y traducida por Carlos Mayor con un criterio muy ajustado al texto original, La memoria del árbol es una narración en tono menor (esa es una decisión consciente y sutil de su autora, de la que pudo haber surgido un libro magistral, mediano o deficiente) que obtiene resultados menores (ese es un juicio mío, desfavorable). En el recorrido que va de una a otra afirmación es donde uno acaba discrepando con la excelente recepción que el libro ha merecido por parte de la crítica catalana, en muchos casos de sus representantes más fiables, con el siempre notable Ponç Puigdevall al frente. Es decir: claro que sería una ingenuidad no entender que la estructura levantada aquí por Tina Vallès (Barcelona, 1976), basada en fragmentos de extensión minúscula y horizonte narrativo limitado, esconde una ambición tan lírica como elíptica que en algunos extremos podría hacérsenos ginzburgiana, y que otros han querido equiparar a la vibración de un haiku. El problema es que, a la hora de la verdad, hay demasiados pasajes y estrategias de estilo que acaban encorsetando el texto y confiriéndole una pátina retórica, artificiosa en un sentido negativo. Eso es precisamente lo último que debería ocurrir en una propuesta de esta naturaleza.
Porque cierto grado de artificio, logrado o no, había que suponérselo de entrada a una novela cuya voz narrativa es la de un niño pequeño, Jan, que observa cómo sus abuelos se instalan a vivir con él y sus padres. La razón de ese cambio en la rutina doméstica es la enfermedad degenerativa que padece su abuelo, una figura muy unida a Jan que lo comunica con la memoria familiar y le sirve como modelo de adultez digna y creativa. El abuelo irá perdiendo algunas facultades a lo largo de estas páginas; el niño, mientras tanto, irá observándolo todo a su alrededor, los pequeños giros gestuales de los adultos y los vacíos de sus discursos, la crueldad de la biología y la fragilidad de los relatos que convierten a un hombre en hombre, las complicidades adultas y el dolor de lo irreversible. Todo esto se nos cuenta en fragmentos minúsculos, miniaturas que mantienen cierta continuidad entre ellas pero sin la obsesión de la trama, más bien sirviéndose de varios acordes de fondo, entre los que pueden señalarse la casa familiar de Vilaverd y la historia relacionada con un sauce llorón que el abuelo siempre promete contar a su nieto, aunque la postergue constantemente.
En cualquier caso, el recurso del árbol nos lleva a enfocar a aquellos elementos que este lector no ha logrado integrar bien para disfrutar más de La memoria del árbol: la promesa de la historia del sauce y su significado simbólico me parecen más cerca del subrayado obvio que de la sutilidad, lo mismo que el juego explícito entre los nombres de abuelo y nieto, “Joan” y “Jan”, distinguidos sólo por una “o” que es traída y llevada como seña de identidad al mismo tiempo igualadora y diferenciadora. Me provocan la misma sensación de subrayado algunas descripciones que el narrador hace de sus propios gestos (“la sonrisa me sale del revés”) o los de los demás (la “sonrisa de cristal muy pequeña” del abuelo, por darle continuidad al ejemplo anterior). Además, los aciertos de estilo, que desde luego los hay, conviven con algunas expresiones menos felices, menos vivas (esa descripción tan envarada de la abuela como una “presumida incorregible” que, por cierto, el traductor recoge literalmente del original catalán).
La acumulación de estos chirridos sin duda pequeños, en un libro que es deliberadamente pequeño de por sí, resulta muy problemática porque afecta a su misma esencia. Claro que La memoria del árbol parte de ideas elegantísimas. El resultado me lo parece menos, pese a las páginas más logradas.