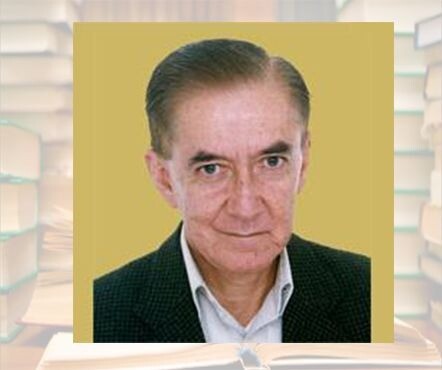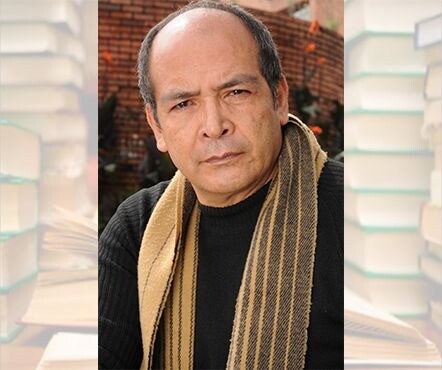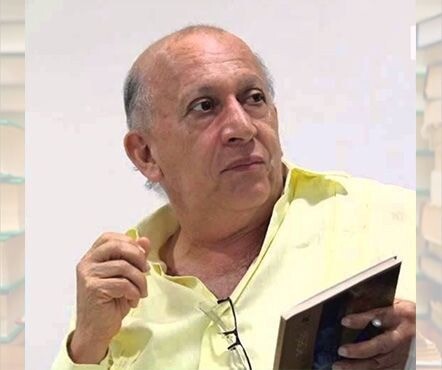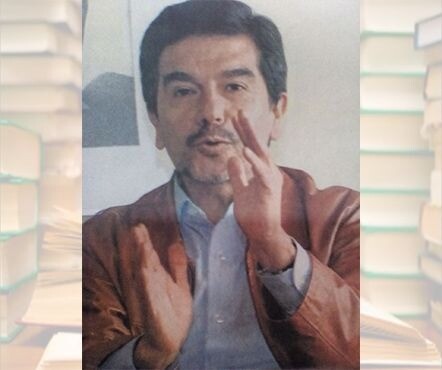Por Santiago Gallego* Reproducciones Manuela Alarcón (1929-1969)
Revista Arcadia
Aquí va a nacer algo raro, aquí es indudable que va a nacer El Putas,
redentor de Suramérica.
Fernando González
Alberto Aguirre (Girardota, 1926-Medellín, 2012), escritor mordaz, abogado, librero, fotógrafo y comentarista deportivo, decía en una columna del año 2000: “El provinciano cree que lo suyo es único y superior, al punto que ha de convertirse en la medida de todas las cosas”. Este juicio lo ejemplifica con maestría el abogado Libardo López, quien encontró, en 1909, el suelo donde se levantaría un pueblo superlativo y único: “Hay un lugar en la América Latina en que existe esa roca ideal de una raza superior, y ese lugar es Antioquia”. Poco más de cien años antes, en 1788, el oidor Mon y Velarde, conocido como el Regenerador de Antioquia, había descrito a la gente de la región como "pobre, desdichada y ociosa". Así, en dos siglos se pasó de la noticia resignada de don Juan Antonio Mon y Velarde al descubrimiento eugenésico de López y, después, al axioma escéptico de Aguirre. Esta transformación no se entiende sin la emergencia, consolidación y crítica del mito de “la antioqueñidad”, una historia de varones blancos donde no aparecen los indígenas ni los negros, y donde las mujeres miran el mundo tras la puerta de la cocina.
Es necesario retroceder al siglo XIX para entender por qué las personas de esa tierra agreste y remota reemplazaron la pobreza culposa por el orgullo monumental. En 1800, Antioquia tenía una población de 93.000 habitantes. Cien años después, la cifra llegaría a 739.000. La explosión demográfica corrió paralela a la pecuniaria: así, el pib por persona en el departamento, durante todo el siglo, fue superior al de todo el país. Y las fronteras geográficas, además, se extendieron. Este cambio en las condiciones materiales de vida obedeció al ejercicio simultáneo del comercio, la minería, la agricultura y las finanzas, actividades que se desarrollaron bajo la denominada “colonización antioqueña”. En ella hubo una movilización colectiva de pobladores que formaron expediciones para establecer colonias, abrir caminos, repartir tierras y explotarlas. Así fue como se comenzó a cultivar y exportar café, por ejemplo. En la expansión se fundaron, entre otros, los pueblos de Sonsón (1797), Abejorral (1808), Aguadas (1814), Salamina (1825), Fredonia (1829), Manizales (1848), Concordia (1848), Jericó (1851), Andes (1853), Támesis (1858), Valparaíso (1860) y Jardín (1864).
Tales fundaciones implicaron una apropiación territorial que exigía abrirse camino en el monte, imagen romántica del hombre en búsqueda de la libertad. De allí los versos que entonó Epifanio Mejía en “El canto del antioqueño” (1868), a la postre himno de Antioquia: “El hacha que mis mayores / me dejaron por herencia, / la quiero porque a sus golpes / libres acentos resuenan”. En esta empresa con tonos épicos, el ingeniero Alejandro López (1927) vería el rasgo distintivo del héroe: “Quien sale a conquistar tierras con el hacha no sorprende tanto por el esfuerzo en derribar la selva, cuanto por su resolución heroica de aislarse del mundo”. A lo largo de todo el siglo XIX, estos hachazos estuvieron acompañados por discursos literarios que exaltaban e intentaban entender a los protagonistas de esa labor.
*
Diversos textos decimonónicos de geografía, crónicas de viajes, informes oficiales y ensayos, escritos por propios y extraños, aluden a los atributos de los antioqueños. Estos discursos, a fuerza de martillar sobre las mismas ideas, terminaron por convertirse en moneda común. Un temprano informe del gobernador Francisco Silvestre (1793) comenzaba esta historia, al subrayar la endogamia de aquella gente: “Tienen por lo general un gran entusiasmo de nobleza y aunque […] sacan su relación de los primeros conquistadores y pobladores, ordinariamente contraen sus matrimonios en la propia familia”.
En 1852, el sueco Carlos Segismundo de Greiff, ingeniero y geógrafo, abuelo del poeta León de Greiff, destacó en un reporte la inteligencia y perseverancia de los paisas, y añadió: “El amor propio, el más noble egoísmo y el espíritu de independencia les estimula igualmente a conquistar para sí y para sus familias una propiedad enteramente suya”. Y tres años después, Emiro Kastos, negociante, minero y escritor, aseguró en su cuadro de costumbres “Mi compadre Facundo” que la singularidad del antioqueño obedecía a su “constitución racial” y al esfuerzo que había hecho para superar, mediante el trabajo y el ahorro, las dificultades propias del medio en que habitaba. No obstante, el origen de su éxito era también la causa de su futura desgracia: “La mayor parte de esas riquezas no se adquieren pisando alfombras, ni viviendo entre algodones, sino con la barra en las minas, con el hacha en los montes, evitando todo gasto, suprimiendo todo goce”. En consecuencia, los paisas, cuando por fin se hacían ricos, seguían viviendo en una suerte de ascetismo o de indigencia.
José María Samper (1861), político y humanista, aludía a una “raza”, “la más hermosa y enérgica” de Colombia, y describía al antioqueño como “blanco, muy poco sonrosado, delgado, membrudo y fuerte. Laborioso, inteligente para todo, frugal, poco sobrio, rumboso y gastador como individuo, pero parsimonioso y algo egoísta en comunidad”. Por su parte, Manuel Pombo (1869), hermano del famoso poeta bogotano, se referiría en un diario de viaje a “la constitución fuerte, la índole recia y las pasiones crudas” de los antioqueños. En tanto, el médico e intelectual Manuel Uribe Ángel (1875) añadía, en su estudio de geografía, que el antioqueño era hospitalario, patriota, progresista, aventurero y excelente padre de familia. A este “titán laborador” elogiado por Jorge Isaacs (1892) no le fue imposible arrasar montes, fundar bancos y escribir discursos, pero el arte de hacerse el desayuno siempre le fue esquivo. Por eso Lucio Restrepo, al explicar el “espíritu de la raza” (1898), relegaba el gobierno doméstico a las mujeres, encargadas de la educación de los futuros conquistadores. Y también por eso la señorita Elisa Hernández, quien publicó en 1923 su Manual práctico de cocina para la ciudad y el campo, concluía: “La señora […] dirigirá y vigilará la educación de sus hijos y será la verdadera compañera de su marido, interesándose en sus trabajos, haciéndole, así, dulce, agradable y tranquilo el hogar doméstico”.
De acuerdo con el mito, el paisa era un hombre blanco y varonil, independiente, austero en el gasto, pragmático e ingenioso; un trabajador infatigable, con moral de hierro, que a pesar de sus arduas tareas nunca olvidaba afeitarse cada mañana y restregarse todo el cuerpo con jabón. Sin embargo, esa presunta unidad antioqueña no tardó mucho en cuestionarse. Tomás Carrasquilla, por ejemplo, no creía que tal relato comprendiera a todos los paisas, y así lo expuso en sus viñetas sobre Medellín en 1919: “Aquí no hay tipo ni agrupación que puedan encarnar esta montonera tan heterogénea. Ni el interés pecuniario, ni el amor al suelo y al trabajo, ni la misma verbosidad hiperbólica, son aquí generales”. De tal suerte, una vez creado el mito aparecieron unos observadores suspicaces que, pese a su desconfianza o falta de fe, no podrían desembarazarse por completo de él.
*
En su mejor vertiente, la crítica, al mito paisa tiende a la maledicencia, la invectiva, el desenfado y la burla cáustica. Así, el ya mencionado Kastos, en el relato “Julia” (1855), acusó a la sociedad medellinense de monótona, tediosa, avara, clasista, resentida y viciosa. Y el médico Charles Saffray, en 1860, observó en un diario de viaje que el dinero, entre la gente de Antioquia, parecía ser el único criterio de valor: “Un hombre se enriquece por la usura, los fraudes comerciales, la fabricación de moneda falsa u otros medios por el estilo, y se dice de él: ‘¡Es muy ingenioso!’ Si debe su fortuna a las estafas o a las trampas en el juego, solo dicen: ‘¡Sabe mucho!’. Pero si piden informes sobre una persona que nada tenga que echarse en cara sobre este punto, contéstase invariablemente: es buen sujeto, pero muy pobre”.
La posición de Gregorio Gutiérrez frente a “lo antioqueño” es ambigua. En su poema didáctico “Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia” (1866) dice con orgullo que él no escribe español, “sino antioqueño”, aunque en “Felipe” (1851), un cuento suyo, la vanidad le había cedido el paso a la cólera, cuando el narrador describía en injuriosos términos a la gente que afeaba el paisaje: “Raza de mercaderes que especula / con todo y sobre todo, raza impía / por cuyas venas sin calor circula / la sangre vil de la nación judía”. Similar queja proferiría luego León de Greiff (1914) en contra de sus conciudadanos, en unos versos muy citados:
Gente necia,
local y chata y roma.
Gran tráfico
en el marco de la plaza.
Chismes.
Catolicismo.
Y una total inopia en los cerebros…
Cual
si todo
se fincara en la riqueza,
en menjurjes bursátiles
y en un mayor volumen de la panza.
El cronista Luis Tejada (1924), poeta tartamudo y militante comunista, censura risueñamente la tiranía de la higiene y recomienda, contra la obsesión por la asepsia, preservar la mugre que da color, sabor y vida. Además, se resiste a abrazar aquel torturante ideal del trabajo: “Los tipos de la perfección suma que la imaginación concibe –los dioses– son personalidades eminentemente perezosas que, o permanecen estáticas en sus tronos de nubes, o se divierten entregadas a juegos ociosos o a placeres sibaritas. Entonces la pereza es en cierto modo una virtud esencialmente divina”. Por otra parte, el filósofo Fernando González (1936) habla en contra del espíritu comercial antioqueño (“El medellinense tiene los mojones de su conciencia en su almacén de la calle Colombia, en su mangada en El Poblado, en su cónyuge encerrada en la casa, como vaca lechera”), pero a la vez repite el lugar común que ya estaba próximo a cumplir cien años: “Allí existe un pueblo fecundo, trabajador, realista y orgulloso, que le está dando la unión al país”.
Alberto Aguirre compara al antioqueño con un niño y dice que Medellín es una cloaca. Y aun así, más allá de sus acostumbradas burlas y de su intención por desmarcarse de “lo paisa”, una reminiscencia al recio arriero aparece en una proclama suya contra los amanuenses del poder: “De nadie he sido paje. No soy balido de ningún personaje. A nada ni a nadie rindo pleitesía. Puedo hacer mío el verso de De Greiff: ‘Nada me importa sino mi dureza’. Y no amo sino la justicia”. Es un tono que recuerda la consabida “berraquera paisa”, definida por Fernando Vallejo en la novela Los días azules (1985) como “una rabia especial, propia de los antioqueños. Una especie de berrinche de gente mayor” (y un berrinche hilarante es buena parte de la obra vallejiana).
Los entusiastas del mito paisa hablan de un hombre que combate contra la naturaleza con un hacha en la mano; algunos escritores, menos crédulos, le dan vida a la figura de un poeta encallado entre montañas, enfrentado a sus insufribles vecinos por medio de la ironía rabiosa. La epopeya solemne da paso, pues, a la sátira. Ello explica que el poeta y profesor Jaime Alberto Vélez, embutido en sus vaqueros y botas de cuero, clamara en su columna de El Malpensante (2001) por un héroe distinto al de la tradición. De hecho, opuesto a ella: “En medio de la ebriedad generalizada, nadie más incómodo y estorboso que un hombre serio, plenamente consciente de su sobriedad. Entre la habladuría desbordada, las únicas palabras distintas provendrán de él. Sin embargo, cuando este estado haya terminado por imponerse, y la mayoría adopte la misma conducta, habrá llegado el momento de la más completa ebriedad. El poeta entonces necesitará embriagarse de cualquier cosa, así sea de virtud”.
*Licenciado en Filosofía y Letras. Trabaja como corrector de textos.