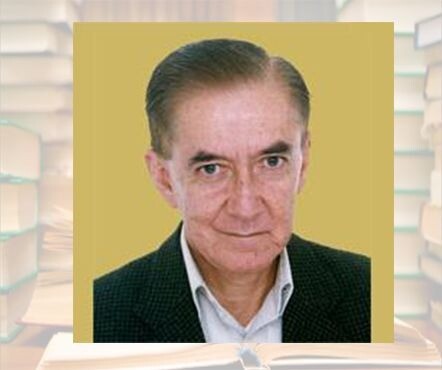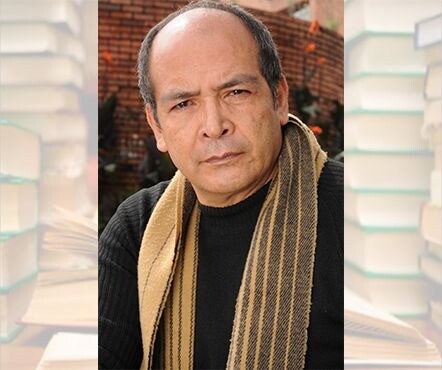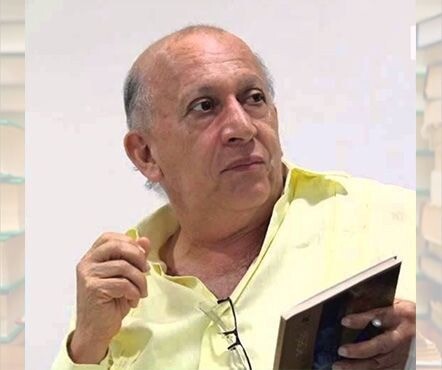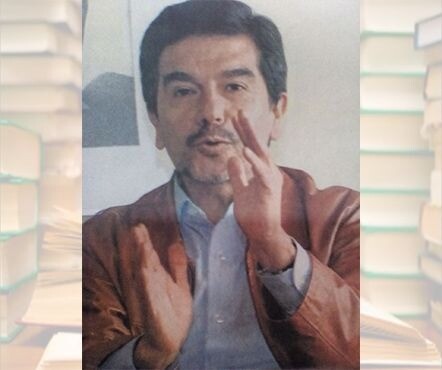Por Xavier Aldekoa. Fotografía Alfons Rodríguez
Especial para Gatopardo
Para Djanafa Ali, el nombre de su quinto hijo fue su mayor acto de rebeldía. Fue un gesto fugaz, casi un desquite, pero cargado de orgullo. Quien eligió violarla fue menos sofisticado: apenas unas semanas después de ser secuestrada en abril de 2015 por la banda fundamentalista nigeriana Boko Haram, un yihadista abrió la puerta del corral donde Djanafa permanecía junto a cientos de mujeres —ella calcula a ojo que unas 700, repartidas en varios grupos—, la tomó del brazo y se la llevó al bosque para usarla. La eligió como esposa y no tardó en dejarla embarazada. Unos días antes de ser secuestrada, Djanafa había dejado a sus cuatro hijos con su marido en su aldea natal, Méléa, en territorio continental chadiano, para ir a cuidar a su madre enferma que vivía sola en la isla Boudouma, en mitad del lago Chad. Sabía que era un viaje arriesgado. El laberinto de canales del lago, frontera natural entre Nigeria, Camerún, Níger y Chad, se ha convertido en los últimos años en refugio para el grupo yihadista, que se esconde en sus múltiples islas (chadianas, nigerianas, camerunesas y nigerinas). Pero su madre estaba enferma y Djanafa fue. Pocas horas después de reencontrarse con ella, Boko Haram llegó a la isla y se llevó a las mujeres jóvenes y a los niños. Djanafa ahorra detalles de lo que sucedió después. Dice, simplemente, que abrían la puerta, cogían a una mujer y se la daban a un guerrillero. Si alguna se negaba, la consideraban una prostituta y, entonces, o la mataban directamente o daban barra libre para todos.
Entre las rehenes había niñas de 10 a 12 años, que también estaban en la carta. Djanafa, de 33 años, ya tenía marido porque en la región todas las mujeres se casan muy jóvenes, pero nadie preguntó y a nadie parecía importarle. Aquel miliciano la mantuvo siempre encerrada en una choza y aparecía de vez en cuando para saciarse. Estuvo dieciocho meses secuestrada en una isla por la banda extremista, hermanada con el Estado Islámico desde 2015. Nunca tuvo una conversación con su esposo guerrillero. Él nunca fue amable. Siempre la hizo pasar hambre. Hoy, cuatro meses después de escapar y regresar a la seguridad de su aldea chadiana de Méléa —la amenaza yihadista en el Chad continental ha perdido intensidad durante el último año, aunque se mantiene en las islas del lago—, Djanafa se niega a mencionar el nombre de aquel hombre. Los nombres, o la elección de olvidarlos, a veces son una suerte de venganza. La última que queda, quizás. Por eso, para el niño que aquel islamista le fecundó en las entrañas y que ahora, con un año de edad, trepa ansioso por su pecho para mamar, escogió el nombre de Hissein, como se llamaba su antiguo marido.
Djanafa huyó con varios cientos de mujeres cuando, a finales de 2016, helicópteros del ejército de Nigeria atacaron aquella isla de Boko Haram. La mayor presión militar desde mediados de 2015 expulsó a la banda de gran parte de los territorios que controlan en el norte nigeriano y los obligó a replegarse en la impenetrable reserva de Sambisa, en la frontera de Nigeria y Camerún, y en el laberinto de islotes y canales del lago Chad. Así sólo son vulnerables desde el cielo. Como el día en que Djanafa escapó. Aquella mañana, las balas y bombas mataron a decenas de milicianos y rehenes, pero casi medio millar de secuestradas aprovechó el caos para escapar.
Como nadie vino a rescatarlas, avanzaron durante días para llegar a la orilla chadiana. Al atravesar el lago de isla en isla, las mujeres más altas que hacían pie llevaban a los bebés sobre sus
cabezas para evitar que se ahogaran. Sólo cien mujeres alcanzaron el destino final, aunque Djanafa piensa —¿quiere pensar?— que muchas quizás tomaron otros caminos. Al llegar a Méléa descubrió que su marido Hissein había enfermado durante su cautiverio y murió. A su hijo, cuando crezca, no le explicará quién fue su padre. “Ni lo considero, aunque puede que alguien se lo diga.”
Desde que recuperó la libertad, Djanafa vive en Méléa, una aldea de chozas de paja en medio de la nada. En el horizonte todo es arena o arbusto seco y el viento araña la piel. A mediodía, la vida no avanza, se sostiene, se ralentiza hasta la pausa, y los hombres, reunidos bajo una sombra, se quedan en silencio y apenas susurran frases sueltas antes de sumirse de nuevo en el estado de letargo. Sólo unos niños, que fabrican juguetes con barro —una vaca, una olla, una radio con un hilo a modo de auriculares— aportan vida a la escena. Las mujeres trabajan: dos de ellas muelen grano (poco) en un cuenco de madera con golpes acompasados. Cerca de allí vive Djanafa. El mobiliario de su hogar es austero. Sobre la arena ha colocado una esterilla oscura, en un rincón hay una manta que imita las rayas de un tigre, un cubo de plástico azul, dos telas arrugadas y, al otro lado, un bol plateado. Djanafa vive con su bebé Hissein y sus otros cuatro hijos, de entre cuatro y catorce años, y se queja porque nadie les ayuda.
Como no están en un campo de refugiados, no reciben alimentos y sus niños pasan hambre. Tiene la mirada cansada y rememora sus heridas con un tono de voz gris. Pese a que cuenta historias de violaciones masivas y ejecuciones espantosas, una de sus hijas, Fátima, permanece todo el tiempo junto a ella, sentada con el gesto concentrado e inocente de cualquier niño cuando escucha un cuento u oye una canción. Djanafa viste una túnica negra con detalles rojos, naranjas y amarillos con la que se cubre la cabeza y se ha quitado el anillo dorado de la nariz, que en su tribu, los buduma, advierte que es una mujer casada. Tiene el rostro surcado de las escarificaciones que desde los seis años distinguen cuál es su etnia y su familia, pero no son sus únicas cicatrices. Conserva varias recientes en los brazos, producidas el día del ataque aéreo en la isla, en el que murió el yihadista que engendró a su hijo. El pequeño Hissein también tiene algunas en la cabeza.
Esas heridas a medio cerrar son las de toda la región: el lago Chad, tierra compartida por pueblos nigerianos, nigerinos, cameruneses y chadianos, vive desde hace ocho años la violencia desencadenada. La insurgencia del grupo extremista Boko Haram en el norte de Nigeria y su expansión a los países vecinos ha provocado 50 000 muertos, miles de secuestros y una huida desesperada. Según las Naciones Unidas, casi dos millones y medio de personas han perdido su hogar. La mayoría han abandonado zonas rurales, donde Boko Haram golpea más habitualmente, para buscar protección en campos de desplazados o de refugiados, en ciudades o en casas de familiares o vecinos.
Pese a que ante la fuerza militar multirregional, liderada por Nigeria y Chad, el grupo yihadista ha perdido buena parte del territorio que controlaba —en 2014 llegó a proclamar un califato en una región del norte nigeriano del tamaño de Bélgica—, aún conserva su capacidad mortal. A una táctica de guerra de guerrillas con ataques rápidos y efectuados con pocos efectivos, ha añadido el uso de “suicidas” para mantener su poder de desestabilización. En los últimos tres años, Boko Haram ha realizado más de un centenar de ataques suicidas, según datos de Unicef y The Long War Journal, una organización que monitorea la violencia de la banda. Sólo en el primer trimestre de este año, 27 niñas han sido enviadas a volarse por los aires en la región. El 1 de enero, una niña, que según varios testigos no tenía ni diez años, hizo explotar su cinturón bomba en un mercado de Maiduguri. No es casualidad que en el 80% de los ataques los extremistas utilicen a chicas. Boko Haram aprovecha las ropas holgadas que visten mujeres y niñas para disimular en sus cuerpos los cinturones de explosivos y, a menudo tras drogarlas con tremadol, las envían a explotarse en mercados o mezquitas.
Para el analista nigeriano y experto en seguridad, Fullan Nasrullah, se trata de una táctica militar efectiva. “Es parte de una estrategia de los insurgentes para debilitar la moral pública y de los servicios militares, y también reducir la presión en el campo de batalla, forzando a los países a desviar sus escasos recursos para proteger objetivos fáciles”.
Las consecuencias de tantos años de miedo y olor a pólvora son millones de barrigas vacías. El hambre se ha desatado no sólo entre quienes han huido de la violencia, sino también entre quienes, por miedo, no pueden cultivar sus campos o han sufrido el derrumbe general de la economía: como el comercio se ha detenido por la guerra y el precio de los alimentos se ha disparado, muchos no pueden acceder a comida. La magnitud del desastre anuncia muerte fresca: según la ONU, más de siete millones de personas necesitan asistencia urgente y la hambruna ya se ha declarado en las regiones nigerianas más castigadas por la presencia de Boko Haram.
Por eso, en los alrededores del lago Chad, los bebés tienen las manos frías. Al final de una lengua de desierto que separa Níger de su vecino chadiano, una tierra de nadie donde la cercanía de los yihadistas hace obligatoria la escolta militar, Aché Gomborom las tiene heladas. También tiene los otros síntomas de desnutrición habituales en los niños pequeños: costillas marcadas, piernas finas como agujas, mirada perdida. Sólo reacciona levemente y arruga el rostro cuando lo colocan en una palangana colgante para pesarlo. Apenas llora, sólo emite un quejido monótono, casi sin fuerzas. El gesto del médico chadiano que lo atiende es meridiano: para sus diecisiete meses, su peso es alarmantemente escaso. En cuanto se lo devuelven, su madre, Bakouli Malloum, cubre el cuerpo desnudo del niño con un chal rojo y fija la mirada en el suelo. Al rato, él se duerme y ella protesta. “En nuestra isla pescábamos y cultivábamos, teníamos una vida normal. Ahora todo ha cambiado. Cuando Boko Haram te encuentra, te degüella, ¿cómo te vas a quedar allí?” Bakouli, oriunda de la isla Kindjira, una pequeña isla en el lago Chad, fronteriza entre Chad, Níger y Nigeria, lleva dos brazaletes negros en la muñeca derecha y unos pendientes verdes en las orejas. Los yihadistas le han robado todo lo demás.
Aunque el islam es la religión mayoritaria en el norte de Nigeria y las orillas del lago Chad, sólo algunas tribus, como los buduma, combinan la fe en Alá con ritos tradicionales, y los pocos cristianos de la zona hace años que huyeron. Para los fundamentalistas no hay diferencia: todo aquel que no siga su visión radical de la fe es un infiel que debe ser castigado y eliminado. Bakouli conoce ese desprecio mortal. “Dicen que somos cristianos, llaman así a todos los que consideran que no somos buenos musulmanes, que no creemos bien. Por eso nos matan. Por eso nos cortan el cuello, porque nos ven tan indignos como los animales.”
A las puertas de la tienda que hace de clínica móvil, un enjambre de mujeres y niños consumidos aguarda turno a la sombra de un árbol. Hay tantos que no todos caben y algunos están bajo el rayo del sol. Decenas de moscas se apelotonan en los ojos, la nariz o la boca de cada niño. Ninguno trata de espantarlas. Alrededor hay 1 500 chozas de ramas, paja y lonas de plástico que anuncian uno de los cientos de éxodos olvidados de la región. Casi nueve mil personas, antiguos habitantes de las islas, viven ahora en un pedazo de desierto bautizado como Magui, a merced de que llegue la ayuda. La arena es tan abundante que impide cualquier movimiento rápido, los rayos del sol aguijonean la frente y el viento obliga a avanzar con los ojos entrecerrados.
Ngandolo Kouyo, nutricionista chadiano de Unicef, se alisa la bata blanca antes de sentarse en una silla de plástico, pedir que la charla sea breve —“hoy hay mucho trabajo”, se disculpa— y analizar el futuro de sus pacientes. La prisa, o quizás la convivencia diaria con la catástrofe, hacen que sus palabras sean poco diplomáticas. “Esta gente depende de la ayuda humanitaria; si esa ayuda no llega, habrá muchos muertos. Morirán todos. Eso es seguro. No hay comida, no hay agua. No tienen sanidad o, si la hay, no tienen medios para llegar a los centros. Así que habrá muchos muertos.” En realidad, la desesperación tranquila de Kouyo pone en frases cortas la voz de alarma que, a finales de 2016, dieron 19 organizaciones de defensa y protección de los derechos humanos, que señalaron la situación del lago Chad como la crisis humanitaria más olvidada de 2016. Las cifras de la ayuda recibida no empujan al optimismo en 2017: de los 1 500 millones de dólares requeridos por las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis alimentaria en el lago Chad, en los tres primeros meses de este año sólo han llegado 169 millones, poco más del 11% del dinero necesario.
Unas decenas de kilómetros más al sur, las redes deshilachadas y semivacías de Barkay Idriss indican que no va a ser fácil salir de esa ratonera. Al caer la tarde en Tagal, una aldea en la orilla chadiana del lago, apenas una docena de peces se revuelven en el fondo de su piragua. El aire aquí es fresco, el verde del paisaje suaviza el horizonte y de la orilla llega el hedor de decenas de pescados al sol, colocados sobre rejillas de madera. Sentado en cuclillas en un extremo de su barca, Barkay, de diecisiete años, observa la captura del día y niega con la cabeza, mitad contrariado, mitad avergonzado. “La red es muy vieja y los peces, en cuanto estiran un poco, se escapan.” Su padre le enseñó a pescar cuando tenía doce años y conoce los secretos del oficio. Sabe, por ejemplo, que debe colocar las redes a primera hora de la mañana porque luego salen los hipopótamos y es mejor mantenerse alejado de sus colmillos y sus malas pulgas. También sabe que es mejor pescar en aguas profundas y solitarias…, y que eso ya es imposible. “Boko Haram se esconde en las islas, y como les tenemos miedo, todos pescamos cerca de la orilla. Somos demasiadas personas aquí, por eso hay pocos peces.”
En los últimos dos años, miles de personas han abandonado las islas para buscar una seguridad relativa —a menudo la banda se esconde a unos pocos kilómetros de distancia— en tierra firme, donde la presencia militar es más abundante y las organizaciones humanitarias pueden brindar asistencia. La ola de recién llegados a la orilla chadiana ha supuesto una bomba demográfica: ya se ha triplicado la población de la región.
Barkay viste una buena camisa azul claro y un pantalón amarillo que se están quedando viejos, pero que hablan de un tiempo pasado que fue mejor. Cuando vivía en las islas, asegura, sacaba fácil cuarenta dólares a la semana, tenía una buena canoa y redes de sobra. Ahora no llega ni a treinta dólares al mes y comparte embarcación con dos colegas. Lo explica con una amargura relativa, porque sabe que tiene suerte de poder contarlo.
Él se salvó por unos gritos. A su aldea, en la isla chadiana de Bulari, los guerrilleros de Boko Haram llegaron sobre las tres de la madrugada y lo primero que hicieron —“siempre lo hacen”— fue ir por el marabú o curandero del poblado. Como para los yihadistas las creencias en espíritus o en poderes mágicos de los que se nutre el marabú son pecado, le cortaron el cuello delante de su casa. Con ese gesto pasaban a navaja una de las voces de más autoridad de la aldea. “Me desperté por sus alaridos y por eso pude escapar corriendo.” Como Barkay, cientos de personas dejaron atrás sus animales y todas sus pertenencias, que pasaron a ser botín de guerra de los yihadistas.
La violencia del conflicto ha detenido las rutas comerciales entre todos los países de la zona y la economía se ha derrumbado. Además, la decisión de los gobiernos locales de prohibir cualquier desplazamiento transfronterizo en vehículo para impedir los movimientos de los yihadistas vino unida a otro tiro de gracia: como los milicianos se financiaban, entre otras cosas, con la venta del ganado robado —miles de reses, cientos de miles de dólares— se ordenó la paralización de la compraventa de animales domésticos, una de las actividades comerciales más arraigadas en la región. La caída internacional del precio del petróleo, uno de los cimientos de la economía de Nigeria y Chad, y la mayor inversión en defensa para combatir la insurgencia de Boko Haram en detrimento de la partida social, ahondaron la herida.
Pese a ello, Barkay no tiene ninguna intención de regresar a su hogar —“Lo que he visto allí no quiero volver a verlo, me quedaré aquí para siempre”—, pero el futuro se le hace una montaña. Le gustaría casarse y formar una familia, pero necesita dinero para pagar la dote, una cantidad pactada de vacas o cabras que se entrega a la familia de la novia. Lo habitual, señala Barkay, es desembolsar una cifra cercana a los 800 dólares, aunque el precio puede variar si la chica es de familia rica o tiene estudios. Una fortuna inalcanzable en un lugar así, en un momento así. Pero si Barkay no reúne ese dinero, será deshonroso. “En nuestra cultura, un hombre debe casarse. Es una vergüenza, una humillación si no lo consigues.”
Boko Haram ha sabido sacar tajada de esa trampa con aroma de tradición. Desde el principio, tanto su nacimiento en Nigeria como su crecimiento y expansión a países vecinos han ido de la mano de la pobreza y de una injusticia histórica: la riqueza del sur nigeriano, desarrollado y trufado de ciudades modernas, aunque desiguales, contrasta con el olvido de las regiones empobrecidas del norte del país, sin apenas carreteras asfaltadas ni infraestructura.
En el estado nigeriano de Borno, la región donde se originó Boko Haram en el año 2002, la UNESCO estima que la ratio de alfabetización es apenas del 14.5%. En Lagos, en el sur de Nigeria, es del 92%. La banda radical tomó nota: en 2014 inició una ola de secuestros masivos de mujeres que aún dura —las célebres 219 alumnas secuestradas en Chibok, en el noreste de Nigeria eran inicialmente una pieza más de esa táctica— para ofrecer esposas gratis a quien luchara con ellos. Los alistamientos se dispararon: la opción de tener acceso a una esposa atrajo a cientos de jóvenes que veían en su adhesión a la banda la posibilidad de tener mujer e hijos y no sentirse humillados por no casarse al no poder afrontar el coste de la dote.
Djibirine Mbodou, un pescador de diecisiete años que estuvo más de un año secuestrado y escapó en enero de 2017, da fe de ello. Desde la seguridad de la orilla chadiana, recuerda con precisión la noche en que los yihadistas atacaron su isla de Galoa, en aguas pertenecientes a Chad, y se llevaron a todo el poblado, unas setecientas personas. En seguida implantaron normas estrictas: robar se castigaba con la amputación de una mano y jugar futbol con la pena de muerte. Cada día los organizaban en grupos para orar. “Nos gritaban que antes rezábamos mal.” Dice que aún tiene pesadillas porque vio cómo torturaron a una chiquilla de 14 años que se negaba a tener sexo con un guerrillero o cómo degollaban a quienes intentaban escaparse. Algunos amigos y vecinos optaron por alistarse voluntariamente. “Si no se iban con ellos, los iban a matar, así que no tenían mucha opción. Y con ellos podías robar. Si estás con Boko Haram no pagas por la comida, puedes hacer pillajes y casarte con mujeres.”
Convertirse en yihadista también permite solucionar viejas rencillas por la vía rápida. Una vez enrolado y con una kalashnikov en la mano es más sencillo acabar la disputa de tierras con un vecino peleón, ajustar cuentas con quien hace años te robó una novia o hacer pagar la envidia que te generaba la riqueza de un conocido especialmente tacaño.
El grupo fundamentalista ha mutado para adaptarse a los tiempos. En sus inicios, Boko Haram ni siquiera se llamaba así. A principios de los años 2000, el clérigo radical y fundador de la secta, Mohammed Yusuf, recorría las calles de la ciudad nigeriana de Maiduguri predicando por una sociedad basada en un islam estricto y en contra de la injusticia social. Su enemigo era el corrupto e ineficiente estado nigeriano, a quien acusaba de haber desatendido al norte durante décadas. En sus sermones, cada vez más multitudinarios, repetía el mismo grito en lengua hausa: “¡Bokoisharam!, ¡Bokoisharam!”. Era su manera de decir que los libros —símbolo de la educación occidental frente a las tablillas de madera utilizadas en las madrazas o escuelas coránicas— eran pecado y el origen de un sistema fallido. En realidad, no se nombraban a sí mismos “Boko Haram” sino con su título oficial: “Personas comprometidas con la propagación de las enseñanzas del Profeta y la yihad”. Su discurso extremista caló rápido en una población joven y desesperadamente desempleada y el movimiento derivó en una revuelta juvenil violenta, con asesinatos de policías o miembros de las fuerzas de seguridad nigerianas. Su objetivo era nacional: derrocar al gobierno de Nigeria e implantar una versión radical de la sharia o ley islámica. El movimiento también tenía adeptos poderosos. Aunque más tarde el grupo se financiaría con el robo de bancos, la extorsión o el pillaje, en sus inicios contaba con acaudalados padrinos entre las altas esferas políticas, religiosas y financieras del norte. El asesinato de Yusuf a manos de la policía en el año 2009 mientras estaba detenido y la ejecución sumaria de cientos de sus seguidores despertó a la bestia. Meses después, tomó el mando Abubakar Shekau y el grupo inició una deriva más sangrienta, con atentados y asesinatos masivos, y utilizó el pánico como arma de control. Desde entonces, un aura de terror le otorga poder. El simple nombre de Boko Haram paraliza.
Al preguntarle por los milicianos con quienes convivió, Mbodou, el adolescente que pasó más de un año secuestrado con ellos, refleja la normalización de ese miedo. De rodillas, bajo un techo de ramas que protege del sol, no deja asomar ni un pizca de rencor en sus palabras. “¿Quiénes son Boko Haram? Son los que caminan por la noche. Si te encuentran, te degüellan. Les gusta hacer eso.”
El pánico al ataque nocturno y por sorpresa, a la brutalidad descarnada, nutre las historias que se explican en la región de lago Chad. En Baga Sola, la principal ciudad chadiana junto al lago, cuentan un relato estremecedor: una noche, dos tipos de Boko Haram llegaron a una aldea en las afueras de la ciudad. Se alojaron en una choza de adobe de un anciano que, asustado e incapaz de huir, pensó que tratarlos como sus mejores huéspedes era su única oportunidad. Se levantó temprano para ir él mismo al pozo y tener lista el agua para el té de la mañana, les puso paja nueva debajo de las esterillas de la cama e incluso les cocinó una cabra. No intentó escapar. El último día antes de irse, los hombres de Boko Haram, agradecidos por la muestra de amabilidad de su anfitrión, le hicieron una revelación: “Nos has dejado impresionados con tu amabilidad y sacrificio con nosotros. Eres un buen hombre y mereces ir al paraíso. Pero el ser humano es débil y corres el riesgo de torcerte y perder el camino. Por eso, para que Alá te conceda la entrada al paraíso, te vamos a matar”. Le cortaron la garganta. El relato, con un diálogo más o menos elaborado según el narrador, más o menos exagerado en la bondad del anciano, pero siempre imposible de confirmar porque no hubo testigos, advierte cómo el terror está calando hasta en los cuentos de medianoche de la región. Para muchos, Boko Haram es el demonio.
Y cuando se convive con Satanás, la incertidumbre obliga a tener sueños cortos. Inicialmente, Mbodou duda cuando se le pregunta cómo le gustaría que fuera su vida en el futuro. “En paz”, dice primero. Luego concreta un poco más: “Lo que me gustaría hacer ahora, si tuviera algo de dinero, es comprar redes para pescar. Si tuviera una piragua y redes, podría sobrevivir bien. Aparte de eso, no sé qué podría hacer, no he ido nunca a la escuela”. Luego Mbodou se aparta unos metros y se pone a rezar a Alá. A unos pasos, un grupo de niños con camisetas de equipos de futbol europeos observa la escena desde las ramas de un árbol lleno de espinas.
Más allá del fundamentalismo religioso y de la pobreza, hay otros dos factores que explican cómo apenas un puñado de fanáticos —entre cuatro y seis mil guerrilleros bien entrenados, según la inteligencia estadounidense— han puesto en jaque a Nigeria, la primera economía de África, y a los países vecinos: el olvido y los agravios.
En Dar es Salam, el mayor campamento de refugiados en la orilla chadiana, Nasiru Saidu dibuja ambos factores con sus dedos en la arena. Tras alisar el suelo con la palma de la mano, utiliza tres dedos para crear una franja ondulada y a cada lado escribe dos palabras: lago y Doro, el nombre de su aldea nigeriana. Frente a un campo de futbol, donde las ONG organizan partidos para ayudar a los niños a superar el trauma, Saidu recuerda los primeros días de enero de 2015, cuando su vida como comerciante de pescado y cebollas cambió para siempre. Mientras París se estremecía por el atentado yihadista al semanario satírico Charlie Hebdo y el mundo se inundaba de carteles de apoyo con el lema “Je suis Charlie”, Boko Haram perpetraba en la orilla nigeriana del lago Chad el peor ataque de su historia. Tras derrotar una base militar en la zona, milicianos yihadistas atacaron sin oposición la localidad de Baga y otras 16 aldeas durante cinco días. Miles de personas —dos mil víctimas, según algunas fuentes, pero nadie se quedó a contarlas— fueron asesinadas y miles más huyeron en desbandada por el lago hasta Chad. Saidu fue una de ellas. “Cuando vimos llegar a nuestro pueblo a un soldado nigeriano herido de bala, al que transportaban en motocicleta, nos dimos cuenta de que aquel ataque de Boko Haram no era normal.”
Hace unas semanas, tras dos años sin acercarse, Saidu reunió el valor para visitar su antigua aldea. Como el lago Chad está declarado zona militar, tuvo que dar un rodeo, coger seis camiones, viajar durante cuatro días. Sólo encontró ceniza. “Todo está vacío. En algunos lugares aún hay huesos sin enterrar.”
Saidu tiene 36 años y lo ha perdido todo menos el orgullo. Habla con tono pausado pero firme. “Honestamente, lo que necesitamos son empleos. Si nos sentamos y esperamos a que nos ayuden, no vamos a avanzar. Estar sentado sin hacer nada provoca hambre y un hombre hambriento es un hombre enfadado. No queremos vivir de la ayuda humanitaria.”
Aunque está delgado, Saidu es alto y corpulento. Viste una túnica blanca, lleva el pelo rapado y afila sus facciones con una perilla negra moteada con canas. Sonríe constantemente y transpira confianza. Enseguida entabla conversación con las mujeres que sacan agua de un pozo cercano.
A primera vista, Saidu tiene madera de líder, quizás porque habla claro y huye de maniqueísmos. Para él los yihadistas no son el diablo y lo dice con conocimiento de causa: conoce a varios de sus miembros. Sabe de gente que se alistó por hambre, porque un día llegaron hombres de Boko Haram a su aldea y prometieron un sueldo y comida. También tiene, o tenía, amigos o vecinos que no eran especialmente religiosos y jamás habían delinquido, pero se enrolaron en Boko Haram por rencor. El abuso del ejército nigeriano y la corrupción, dice Saidu, son tan culpables de la situación actual como los yihadistas. Explica que de pronto llegaba el ejército, se llevaba a una docena de jóvenes de la aldea y nunca nadie volvía a verlos. También estaba la temida ley de uno por cincuenta: “Ocurrió en Baga, en un barrio llamado Flatari —rememora—: un soldado fue asesinado por Boko Haram y al poco tiempo vino el ejército nigeriano y quemó todo el barrio. Mataron a un montón de gente: enfermos, ancianos, ciegos… eran inocentes. Y la razón fue que alguien había matado un soldado, pero nadie sabe quién había sido”.
Organizaciones locales llevan años denunciando las atrocidades que el ejército nigeriano perpetra con la excusa de la lucha antiterrorista. Y su grito ha cruzado fronteras. Amnistía Internacional publicó un informe lleno de videos y pruebas donde detallaba torturas y ejecuciones en masa de cientos de personas y Human Rights Watch denunció abusos por parte de sus supuestos protectores a mujeres que huían de los yihadistas: acusó a militares, policías y funcionarios de campos de desplazados de violar a chicas o pedir favores sexuales a cambio de protección o alimentos.
Djim y Abdoulhassan, coop rantes chadianos de una agencia internacional, hablan a cambio de que no publique sus apellidos. El primero ha trabajado un tiempo en Nigeria y no quiere regresar. “Allí el ejército dispara sin pensar.” Más allá del miedo a los yihadistas, que lleva a los soldados a acariciar con demasiada facilidad el gatillo ante cualquier situación tensa, están los robos sistemáticos. Djim aprendió la lección un día que se le hizo tarde en la oficina y atravesó de noche las calles de Maiduguri, en el norte nigeriano. Lo detuvieron en un control militar. No importó que les explicara para quién trabajaba y que era cooperante, los soldados lo desvalijaron. “Simplemente me dijeron: danos el dinero y vete.”
En los tiempos de mayor superioridad de la banda fundamentalista, la paranoia del ejército nigeriano, mal entrenado y peor pagado, convirtió en una ruleta rusa cualquier registro rutinario en zona caliente. Un pequeño moretón podía ser una condena: si el sospechoso tenía algo parecido a una marca de la correa del fusil en el hombro, se consideraba prueba suficiente para acusarle de ser un guerrillero. Había otras formas: mirar las uñas de los pies, si el registrado las tenía hundidas, para algunos soldados era prueba de que había caminado durante horas con las botas puestas. El veredicto exprés, si había suerte, era la cárcel del sospechoso, acusado de ser miembro de Boko Haram. Otras veces la condena era más rápida y se ejecutaba en la misma cuneta: un tiro en la nuca.
Durante el estado de emergencia de finales de 2015 en Chad, el ejército chadiano hizo correr entre la población un aviso difícil de malinterpretar: cualquier ser vivo que se quedara en las islas, incluso los animales, serían considerados miembros de Boko Haram. Las islas, hogar para miles de personas durante siglos, se convirtieron en un lugar aún más peligroso.
Pese a ello, la máxima autoridad de la región de Baga Sola, el prefecto Dimonya Sonapébé, niega en redondo cualquier asesinato de civiles en su territorio. Me recibe en la sala de estar de su oficina, vestido de domingo, y enseguida pone límites a las críticas. “En terminología del ejército se llama ‘error militar’. Son cosas que pasan en todas partes. ¿Qué militar dispara contra su población de forma voluntaria? ¡Jamás! Hay errores que ocurren cuando quieres salvar a un grupo. Puede ocurrir que para ello acabes con la vida de otros, eso es lamentable.” Cuando se le citan testigos que denuncian bombardeos en suelo chadiano contra aldeas llenas de mujeres y niños secuestrados, o refugiados que denuncian ejecuciones extrajudiciales en territorio nigeriano, corta en seco: “No nos lamentamos de nada. No reprochamos nada a nuestras fuerzas de seguridad. Les diremos ‘¡bravo!’. Bravo por haber ganado la batalla.”
La proliferación de grupos populares de control, llamados Vigilantes en Nigeria y Comités de vigilancia en Chad, Níger y Camerún, tampoco ha favorecido la aplicación estricta de la ley. Hombres sin preparación ni disciplina, con armas de fuego caseras, arcos y flechas o machetes, colocan puestos de control en las entradas y salidas de poblaciones para evitar la incursión de los yihadistas. Son la ley donde no hay ley. En ocasiones se han enfrentado abiertamente con la banda en evidente inferioridad y lo han pagado con su vida. Los vigilantes son voluntarios que tratan de proteger a los suyos de la desesperada situación.
Abakar Salha y Souleymane Ousmaneissa entran, al menos al primer vistazo, dentro de ese perfil inofensivo. Protegidos por un turbante lila el primero y uno blanco el segundo, y armados con un detector de metales de mano, registran a todo aquel que intenta acceder al mercado de Baga Sola, camellos incluidos. Si no encuentran nada sospechoso, bajan la cuerda atada de lado a lado de la calle y permiten el paso. Si encuentran algo extraño, lo llevan a las autoridades. Los comités de vigilancia y los controles de cuerda se establecieron en la localidad después de que, en octubre de 2015, varios atentados suicidas en el mercado y las afueras de la ciudad acabaran con la vida de más de 40 personas. Pese a que es evidente que, si se repite un ataque así la vida de ambos vigilantes peligraría Salha no titubea al enfrentarse a lo evidente.
— ¿No les da miedo toparos con un suicida?
—No, por eso lo hacemos, para evitarlo.
—Pero si la persona que registráis lleva una bomba, puede activarla.
—Sólo queremos proteger a nuestra gente. Si no ¿quién?