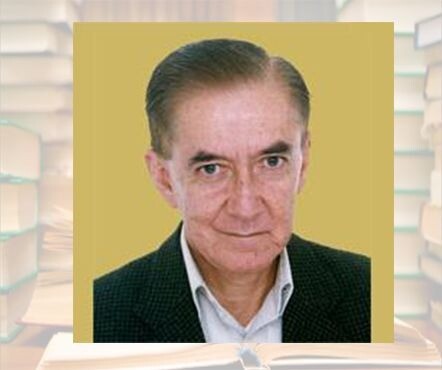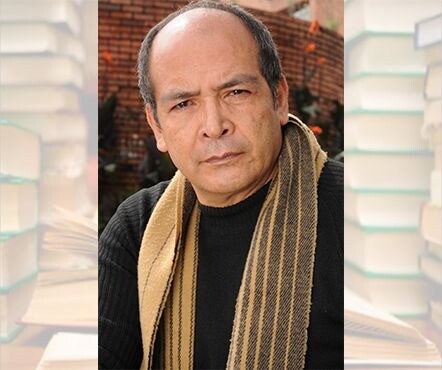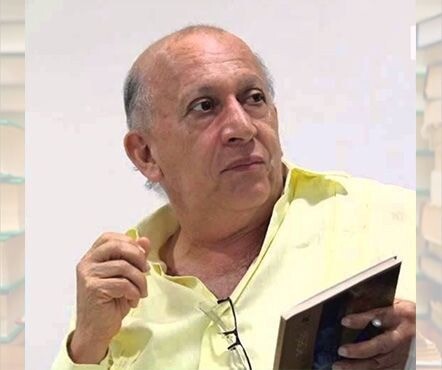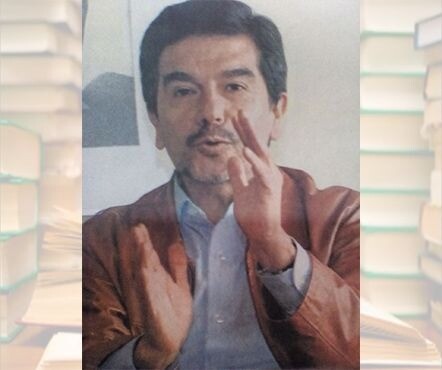Por Jorge Carrión
The New York Times (Es)
Curzio Malaparte no le ladraba a la luna, sino a los perros de esta isla. Cuenta en Diario de un extranjero en París que aprendió a hablar con ellos durante su confinamiento de los años treinta en Lipari, una de las Islas Eolias, las hermanas menores de Sicilia: “No tenía a nadie más con quien hablar”. Subía a la terraza de su triste casa junto al mar y se pasaba largas horas “ladrando a los perros, que me contestaban, y los pescadores de Marina Corta me llamaban el perro”.
Siguió haciéndolo en el París de 1947, tras catorce años de exilios italianos, castigado y encarcelado una y otra vez por el régimen de Mussolini que él apoyó en sus primeros pasos con la misma intensidad con que después lo repudió. Pero eran los gatos de la rue Galilée quienes le respondían: “Tuve que dejar de hablar con los gatos en la lengua de los perros, porque los gatos no querían y me insultaban”.
Pero fue sobre todo aquí, en Capri, donde el autor de Kaputt ladró y ladró y continuó ladrando, por las noches, aunque los isleños le llamaran el loco y se quejaran a los soldados americanos, que le pidieron que dejara de hacerlo; pero Malaparte pidió audiencia con el almirante Morse, oficial al mando, quien le dijo: “Tiene usted derecho a ladrar si quiere, porque ahora Italia es un país libre. Mussolini ya no está. Usted puede ladrar”.
¿Será todo eso cierto?, me pregunto mientras desembarco tras una hora de travesía en ferri desde Nápoles. Mitómano y narcisista son algunos de los adjetivos que siempre acompañan al nombre de Kurt Erich Suckert, nacido en La Toscana en 1898 de padre alemán y madre italiana, fallecido hace exactamente sesenta años, cuyo pseudónimo fue una torsión irónica del apellido de Napoleón y cuya vida y obra fueron contradictorias, extraordinarias, profundamente europeas, entre la crónica y la novela, entre las vivencias increíbles y la imaginación verosímil; una vida narrada por sí mismo en clave de eso que desde hace ya cuarenta años llamamos autoficción —y que él practicó mucho antes que ningún otro—.
Esa masa vacacional es muy real: me recibe amorfa. El cronista de viajes sabe que al lector no le interesa el turismo. De modo que no describiré lo que se desparrama por el puerto a las nueve de la mañana: la corriente que hace colas para embarcar en ferris hacia Ischia, Sorrento o Nápoles; la que llega para la excursión a la Grotta Azzurra, o para coger el teleférico que te sube por dos euros al pueblo de Capri, o para tomar un taxi descapotable que hace el mismo recorrido, en el mismo tiempo, por un zigzag de curvas de veinte euros, propina aparte.
Cambio de párrafo y, por arte de elipsis, estoy ya en el camino que me conducirá a un plano cinematográfico, a un casa mítica, vista desde lejos. He venido a buscar perros y una mirada. Los nietos de los perros con los que dialogaba Malaparte y la mirada que me llevó a su casa. Esa casa me condujo a un camino. Y ese camino, según el mapa que me acaban de regalar en la oficina de turismo de Capri, une a esa casa filmada con una casa que no pudo serlo.
La mirada le pertenece a Godard: para Le Mépris, una película suya de 1963, rodó varias escenas en la Villa Malaparte; pero la que me sedujo no ocurre allí mismo, sino a lo lejos. Dos hombres con sombrero caminan por un sendero escalonado, sombreado por una compacta arboleda. La cámara les sigue mientras bajan hasta que, de pronto, hace un movimiento que el espectador no podía prever: se desvía hacia la derecha y muestra la gran casa roja, el submarino de piedra varado en lo alto de un acantilado, lejano.
Y dos figuras minúsculas, en la terraza también roja que parece una pista de aterrizaje: una se queda, la otra baja las escaleras. Era un cine para ser visto en el cine: cada vez que he pulsado play en la pantalla de mi computadora la silueta del hombre y la mujer se han ido confundiendo, camaleónicas, con sendos píxeles.
La casa que, en cambio, no pudo ser filmada es mucho menos famosa y mucho más discreta: en ella se alojó Pablo Neruda durante los meses de invierno que pasó aquí a principios de los cincuenta con Matilde Urrutia. Cuando casi medio siglo más tarde se rodó la película Il Postino, la isla ya era demasiado turística, había cambiado demasiado, como para lograr que se pareciera a la que había conocido el poeta chileno. Michael Radford y su equipo rodaron en otros parajes y el guión obvió mencionar la palabra “Capri”.
Como los viajes son lo que ocurre mientras haces otros planes de viaje, lo primero que me encuentro en el camino que debe conducirme a las dos casas que he venido a ver es una tercera casa, inesperada. El cronista de viaje sabe que la digresión la inventó un viajero. En el número 4 de la Traversa Croce vivió en 1938 Marguerite Yourcenar, dice una placa de letras azules sobre fondo blanco. Escribió que toda isla es un microcosmos, un universo en miniatura.
En la puerta de al lado han instalado una tienda de productos típicos de Ucrania, Polonia, Rumanía, Rusia, Bulgaria y Moldavia. Capri fue refugio de todas las anomalías de los siglos pasados, de todas las desviaciones. Las sofisticadas amigas lesbianas, intelectuales y artistas de los años de entreguerras aparecen, por ejemplo, en Extraordinary Women (1928) noveladas por el marido de una de ellas, Compton Mackenzie (su esposa, Faith, tuvo una aventura con la pianista Renata Borgatti). Y los fumadores de opio y adictos a todo, con Jacques d’Adelswärd Fersen en su centro, fueron retratados en L’Exilé de Capri (1959), de Roger Peyrefitte.
Extraterritorial y multilingüe como Tánger, igualmente proscrita y refugio y oasis e infierno: contó siempre con la ventaja de estar rodeada de azul. Las sociedades engendran normas que acorralan, implacables, los desvíos. Pero hasta que llega ese momento, todos los desviados, todos los originales, todas las almas libres, todos los adictos y los inclasificables tratan de aprovecharse del paréntesis.
Yourcenar escribió aquí su novela El tiro de gracia en 1938, pero había estado el año anterior con la americana Grace Frick, en un viaje de bodas que atravesó Italia de norte a sur y sobre el cual sabremos los detalles en 2037, cuando sea posible leer al fin la correspondencia entre ambas (no imaginaron que varias décadas antes todos ya estaríamos preparados para ello). Marguerite Yourcenar, por cierto, era el pseudónimo de Marguerite de Crayencour. La literatura tiene algo de baile de máscaras.
El cronista de viajes sabe que es cuerpo que camina bajo un sol cada vez más incisivo y, como se ha dejado el sombrero en el hotel de Nápoles, le pide protector solar a dos turistas estadounidenses que van por la misma calle bien cogidas de la mano. Con el cráneo embadurnado, dejo atrás la via Sopramonte y me adentro en la via Matermania, que pronto se convierte en un mirador en cada recodo, y en un desvío al Arco Naturale —ese marco que encuadra un lienzo biazul—, y en una escalinata entre pinos, escalones bien construidos, apuntalados con cemento, en esta isla urbanizada y no obstante puro vértigo.
Y en cierto momento, aunque no lleve sombrero, de pronto soy uno de los dos hombres con sombrero que bajan por aquí, cada paso un fotograma, que cincuenta años no son nada y el cine viaja a la velocidad de la luz. Voilà, ahí está el submarino rojo y antediluviano: la Casa come Me.
Malaparte se enamoró de Capri en 1936, a los 38 años cuando ya tenía un currículum literario que incluía novelas como Sodoma y gomorra, ensayos como Inteligencia de Lenin o Técnicas de golpe de Estado, además de su experiencia en el frente, en periodismo, en diplomacia y en conspiraciones. Le compró a un pescador ese promontorio del cabo Masullo y se dispuso a erigir allí un autorretrato en forma de hogar.
Si en arquitectura la norma de Capri era la que habría certificado el escritor, ingeniero y alcalde Edwin Cerio, organizador del congreso sobre el paisaje y la arquitectura de la isla de 1922, donde se acordó la línea estilística (blancura y sencillez mediterráneas) que debía predominar, el monstruo o el desvío o el alma libre es ese selfi en espejo cóncavo, ese manifiesto futurista rojo y rectilíneo, esa Casa come me, la casa que he venido a ver porque es parte de la bibliografía de un gran creador y porque aparece en una película de Godard: la Villa Malaparte, construida entre 1938 y 1942, firmada por el arquitecto Adalberto Libera, pero en realidad parida sobre todo por su dueño y señor.
En ese tejado plano al que se accede por una escalinata homérica, Malaparte extendió infinitas veces la mirada como hace un capitán en proa y siempre vio el mismo paisaje mítico pero con miles de variantes, porque él no creía en la historia y por tanto podían convivir en aquellos peñones y aquellas islas y aquella costa el mundo cristiano y el precristiano, la erupción del Vesubio y el esplendor de Pompeya, Virgilio y Leopardi y Plinio el Viejo, Andrómeda llorando encadenada a una roca, Perseo asesinando a un monstruo, sus hermanas malapartianas: las sirenas.
En esa terraza improbable estuvieron escritores fascistas y comunistas, actrices italianas y norteamericanas, militares, cónsules y espías de toda Europa, amantes. En la mesa de Malaparte no cabían más de ocho comensales, ocho era también el número máximo de invitados que podía alojar: en el interior de la isla había otra isla en forma de casa —que miro desde el mismo lugar donde lo hizo la cámara de Godard—.
En esa terraza estuvo sobre todo él, solo con su perro y solo como un perro. Así nos lo muestran la mayoría de fotos que se conservan: con los brazos en cruz, las manos enguantadas apuntando hacia el cielo, a caballo de una bicicleta de carreras, preparándose para pedalear desde Nueva York a San Francisco en 1955; y con sus distintos perros, en brazos, en las piernas, en plena caricia, las orejas gachas, blancos y negros. Pulso play de nuevo en mi cabeza y Brigitte Bardot toma una vez más el sol desnuda en esa misma azotea que veo a lo lejos, boca abajo, un libro de fotografías en blanco y negro le cubre apenas las nalgas.
Y bajo ese tejado legendario, frente al ventanal del salón, más de veinte años después de muerto, por arte del play Malaparte repite lo que dijo en La piel, pero esta vez con el cuerpo y la voz de Marcelo Mastroianni que lo encarna en la adaptación cinematográfica de 1981: “Me preguntó si había comprado la casa tal cual o si la había proyectado y construido yo mismo. Le respondí —aunque no era verdad— que la había comprado tal cual. Y con un amplio gesto de la mano señalé la pared de Matromania, los tres colosales escollos de los farallones, la península de Sorrento, las islas de las Sirenas, el lejano azul del litoral amalfitano y el remoto esplendor de la costa de Paestum, y le dije: ‘Yo he proyectado el paisaje’”.
Me conformo con imitar el travelling de Godard sin sombrero y seguir encaramado a este peñasco al borde del camino, porque es a lo máximo a lo que puedo aspirar: según las personas a las que he preguntado en Nápoles y las páginas web que he consultado, la casa no se puede visitar. Por eso he mirado tantas veces las escenas de El desprecio y La piel y los vídeos de Youtube y las fotos que muestran ese interior inaccesible. Las máscaras abisinias, las alfombras finlandesas, los cuadros y la mesa de despacho que ya no están. El retrato de Campigli, la impresionante chimenea, el gran bajorrelieve de Pericle Fazzini, los paisajes naturales enmarcados por las ventanas, sobre todo, lo que sigue allí.
Dicen quienes estuvieron alojados en su casa que llevaba una vida espartana, sin apego a los objetos. Lo que más le gustaba era mirar la costa y el mar sublimes, tanto en los días de sol como en los de mal tiempo. También escribía y leía y comía y follaba y miraba la tele. Pero no está mal recordarlo así a final de párrafo: abrazado a su perro, dejándose invadir por ese oleaje que, cuando arreciaba la tormenta, inundaba el piso inferior y salpicaba de espuma blanca y gaseosa el brillante tejado rojo, de pronto submarino barro y mate que se sumerge, espía.
Hace ya cuarenta minutos que miro y fotografío en completa soledad (solo ha pasado una pareja estadounidense y él me ha preguntado qué era esa casa tan weird y yo se lo he explicado y ellos, wow, very interesting, thank you, bye) cuando de pronto aparecen dos píxeles, tal vez tres.
Sí: tres píxeles que salen de la casa y bajan por la escalinata de piedra que conduce al embarcadero. Podría ser una pareja de Hollywood: no puedo verles las caras, pero se mueven con glamur, ella con pamela blanca, él con panamá blanco, ella con vestido blanco, él con pantalones cortos negros y camisa azul celeste, ella con un bolso de playa, él con una maletita de ruedas. Alguien los acompaña hasta la lancha que los espera, con una maleta en cada mano, que entrega al capitán o pescador o taxista. La pareja sube y se despide. La tercera persona les dice adiós. Y de pronto hay un perro a sus pies, un perrito que se despide con ladridos que no puedo oír, pero puedo imaginar.
La lancha se va: ya sólo queda la estela. La tercera persona y el perrito suben de nuevo por la escalinata.
¿Quiénes serán? Los pasos dejan de ser fotogramas y vuelven a ser lo que siempre fueron: latidos. Empiezo a alejarme y el plano cinematográfico y la casa van quedando atrás.
Compruebo en la pantalla del iPhone que me he hecho un buen selfi con su selfi perfecto al fondo. Y sigo caminando.