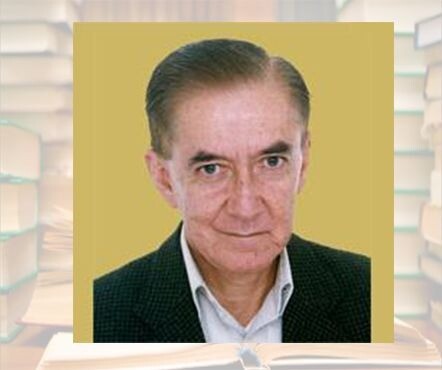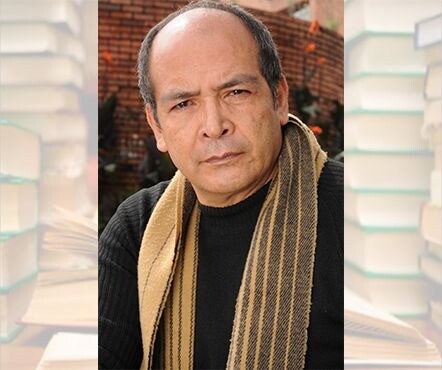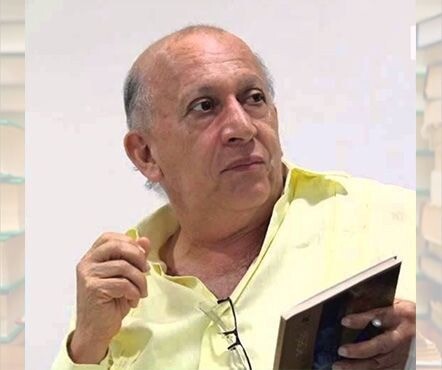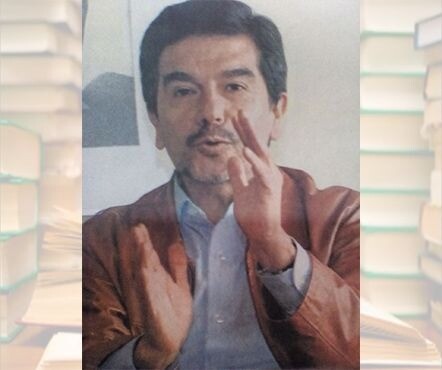Por Fernando Aramburu Foto Antonio Heredia
El Cultural (Es)
Amigo Enrique, una vez, leyendo el Quijote, pensé en ti. También, al mismo tiempo, en otros de la estirpe de Alonso Quijano, como Jorge Luis Borges, como Arno Schmidt, que tienen, tenéis, la facultad de ver literatura donde los demás vemos unos simples y vulgares molinos de viento. Se dijera que en la esquina de cualquier calle os espera una cita literaria, una evocación novelesca en un rostro entrevisto al azar, una escena de cine o de teatro en el viso de una copa de vidrio. No os basta la realidad de la que el cronista convencional se limita a levantar acta. Rastreáis lejos del escritorio el hecho susceptible de aprovechamiento literario. Recuerdo a este respecto que hace unos años me enviaste por correo un ejemplar dedicado de tu París no se acaba nunca, con la particularidad de que se trataba de una edición brasileña. Te correspondí con un libro mío de cuentos traducido al eslovaco. Suscitar la anécdota conlleva desencadenar la vivencia inusual y, de paso, la materia prima de un tipo de literatura que no se conforma con cumplir una función meramente testimonial. Me pregunto si te sientes comprendido, incluso si te falta o te ha faltado aire, en un país tan aferrado al realismo como es el nuestro.
Enrique Vila-Matas.- Te envié el libro brasileño para evitar que te sintieras medio obligado a leerme. Pero quién sabe, amigo Fernando, si mi gesto no ocultaba otras pretensiones. Sea como fuere, he cambiado desde entonces y ya no veo esa división absurda entre la novela de tradición realista y la que, por calificarla de algún modo, llamamos vanguardista, o novela de la dificultad. Hay que acabar con ese topicazo, con esa línea divisoria. A fin de cuentas, seguro que quienes inventaron el realismo literario (Balzac, Dickens, Flaubert...) no llegaron a creer nunca en él. No eran precisamente imbéciles, así que les imagino sabiendo que el realismo no era más que un medio, una convención, y en consecuencia pasándoselo en grande al ponerla en aprietos, siempre conscientes de que manejaban los hilos de un inevitable y fascinante simulacro (lo que también llamamos ficción). ¿O acaso no conocían todos ellos perfectamente obras tan divertidas y sabias de la tradición española e inglesa como El Quijote o Tristram Shandy, donde se evidencia que el lenguaje no es algo que representa la realidad, sino algo que la hace y la deshace, siendo precisamente esa facultad para construir y derribar, o viceversa, la que nos permite llegar a entrever, en una noche cualquiera, las infinitas posibilidades de la escritura? Porque ésta es otra (que diría Cruyff): por poco que uno se asome a ese potencial increíble, ya nunca vuelve a ser el mismo.
Fernando Aramburu.- Hay en ti una faceta que aprecio especialmente. En realidad, la aprecio y admiro allí donde se dé, que no creas que es en muchos lugares ni en demasiados autores. Me refiero a la fe sin paliativos en la escritura, a la que, como acabas de decir, concedes “infinitas posibilidades”. No he hecho ningún recuento, pero barrunto que abundan en nuestra tradición los escritores no particularmente agradecidos con el idioma. Pongo por caso San Juan de la Cruz, que consideraba sus poemas una tentativa fallida de comunicar la experiencia mística, tildada por él de inefable. O Bécquer, que culpaba al “rebelde, mezquino idioma” de no permitirle expresar la plenitud amorosa. Frente a ellos, Luis de Góngora creía sin tapujos en la perfección. Francisco Umbral, como Goethe, Thomas Mann o Josep Pla, hizo de su vida una escritura incesante. No tenía empacho en asociarla al placer. Tú mismo, en la serie “Imprescindibles” de Radio Televisión Española, vinculas, citando a Bioy Casares, la escritura con la felicidad y cuentas que ya escribías de niño. En la secuencia en que dices tal cosa siento que me quitas la palabra de la boca. Fíjate en que tus libros y los míos son, a ojos del lector, muy distintos y, sin embargo, yo veo en unos y otros, sin necesidad de incurrir en comparaciones, las manos de dos niños lejanos que continúan, cada uno en su casa, embebidos en un juego que durará lo que nos dure la vida. ¿Me equivoco?
EV-M.- En lugar de juego hablaría quizás de discurso y diría que esa fe sin paliativos está ligada tanto a las apasionantes posibilidades que abre la práctica cotidiana de la escritura como al fracaso. Porque pocas cosas me parecen tan íntimamente vinculadas como fracaso y literatura. Pero la derrota nunca fue para mí un problema, tan sólo un contrapeso, el inevitable fardo infiltrado en mi larga risa de todos estos años. ¿Lo esencial? La alegría de las mañanas, el sol, la casa, el balcón, la música, el café, el trabajo, el quiebro al vacío y al tedio, el regreso diario al discurso propio y a la comprobación de que el camino verdaderamente misterioso siempre va hacia el interior. ¿Recuerdas lo que dijo Barthes sobre su abuelo paterno? “En su vejez, se aburría. Siempre sentado a la mesa antes de tiempo, vivía cada vez con más adelanto, de tanto que se aburría. No sostenía ningún discurso”. Lo mismo podría decirse de mi abuelo materno, del que sólo conservo un laberíntico dibujo de origen medieval que entrevió un día en un rincón de Poblet y que al final de su vida repetía obsesivamente en sus cuadernos, a todas horas. También de mi abuelo podría decirse que se aburría porque no sostenía ningún discurso. Aunque vete a saber, quizás se divertía como un loco. De ser así, su caso bien merecería una investigación aparte.
FA.- No sé si al hablar de fracaso te refieres a una íntima insatisfacción que se produce en la soledad del escritorio. O sea, no tanto al fracaso público, resultante de unas malas ventas o de unas críticas adversas, sino a la convicción acaso secreta de que se podía haber llegado más lejos, de que el proyecto daba para más. Me consta que algunos compañeros de letras emprenden entonces un libro nuevo con la idea de resarcirse del resultado insuficiente o defectuoso del libro anterior y así, árbol a árbol, terminan levantando su particular bosque de literatura. Transformar en energía creativa todo aquello que nos daña, nos apesadumbra, nos agrede o nos causa insatisfacción, me parece un incentivo estupendo. Quizá no lo veas así. Hay quien dice que el éxito puede resultar paralizante.
EV-M.- Totalmente de acuerdo en transformar en energía creativa todo aquello que nos angustia. De hecho, lo hago a menudo, reciclo las agresiones. En cuanto al fracaso, me refería al de ámbito íntimo: aquel al que sólo tiene acceso el escritor, que es el único que obviamente puede conocer la diferencia entre lo que proyectó y lo que logró. Pero se trata de un fracaso que juzgo relativo, quizás porque cuando era joven las derrotas tirando a sobrias estaban muy bien vistas, eran la elegancia misma; hoy las veo como un tributo a pagar por el intento en cada libro de fracasar mejor. En cuanto al éxito referido al ámbito íntimo, lo relaciono con el trabajo bien hecho, con el “esmero en la obra”, que a fin de cuentas, como a veces ha recordado Juan Marsé, es la única convicción moral del escritor. Y sí. He oído decir que el éxito público puede ser paralizante sobre todo si te introduce en una espiral de compromisos extraliterarios donde todo parece conspirar para que no vuelvas por mucho tiempo a escribir. ¿Has pasado por esa experiencia?
FA.- Pues sí, he conocido la desmesura del éxito, lo que para un hombre profundamente hogareño como yo conlleva por fuerza un ingrediente de trastorno, además de otros que considero positivos. No he permitido que el consabido apartamiento del escritorio me arrebatase la serenidad que tanto tiempo y tantas lecturas me costó alcanzar, y fíjate en que a pesar de los nueve meses ininterrumpidos de viajes, charlas, entrevistas, ferias y demás, a escondidas, en salas de espera, aviones, trenes, habitaciones de hotel, logré levantarme poco a poco cien páginas de novela nueva, además de atender a los compromisos ineludibles que tengo contraídos con la prensa cultural. Detrás de todo ello hay una cuestión de fondo que quería plantearte y que para mí es el suelo primordial de mi dedicación a la actividad literaria, previa incluso a los posibles aspectos laborales y vocacionales de la misma. Me refiero a la convivencia personal con el idioma en que escribo. Le faltaría al respeto si lo redujera a mero instrumento de trabajo. Para mí la lengua es mucho más. Es, para empezar, un juguete fascinante; pero también una fuente diaria, esté donde esté, de indagación, de placer y de pensamiento; la ocasión de ejercer la libertad y la lucidez; de experimentar con formas y sonidos, y de activar de vez en cuando la experiencia poética; en fin, de suscitar humor, decir el mundo, o la pequeña parte de él que está a mi alcance, y de comunicarme con mis semejantes más allá de las conversaciones triviales de ascensor. La lengua española es en mi caso lengua materna. Creo que a ti te vino por vía paterna. Me gustaría conocer el tipo de relación que mantiene Enrique Vila-Matas con esa pasta moldeable con la que compone sus libros.
EV-M.- Aclaro que también por vía paterna mi lengua es la catalana. Es la que he hablado siempre en familia, con mis abuelos, padres, hermanas y gran parte de mis amigos. Lo que sucedió, como por mi edad ya puedes imaginar, es que la represión franquista hizo que en mis años de formación, en mi colegio barcelonés, sólo se hablara y leyera en castellano. Y, dado que mi afición a la lectura fue muy temprana, la fascinación por la literatura me llegó de forma decisiva de la mano de la lengua castellana, de los poetas del 27, concretamente de Cernuda, Lorca, Guillén, Salinas; en ellos fue donde vi eso tan elemental que tanta gente no ve: que las palabras sirven para algo más que para hablar de fútbol. Más adelante, esa fascinación se extendió a la poesía en catalán, a través principalmente de las obras de Foix y Ferrater. Y creo que si he escrito únicamente en castellano ha sido en gran parte porque, habiendo empezado a una edad muy temprana a narrar, el discurso se me fue organizando en esa lengua. Y también porque después de mis incursiones en la poesía leí con entusiasmo todo tipo de novelas traducidas del francés o del ruso, del inglés y del alemán, novelas que me apasionaron y que a mí me parecía natural leer en castellano o, mejor dicho, leer en el mismo y fantasmagórico idioma muy personal, bilingüe, que yo empezaba a manejar. De ahí quizás provenga mi tendencia a escribir a veces como un “autor traducido”, lo que, por supuesto, no ha evitado que me haya mantenido en contacto continuo con el castellano (con esa “pasta moldeable” de la que hablas y con la que compongo libros y día a día reafirmo mi estilo) y que sea cada vez más consciente de que para ser verdaderamente escritor uno no sólo ha de ser alguien que escribe, sino alguien que le da una particular importancia a las palabras; alguien que sabe moverse entre ellas con un sentido de la responsabilidad de tal calibre que no sólo logra eliminar la sospecha que vincula a los escritores con una excesiva apariencia y muy poca seriedad, sino que además consigue, con su propia fe en el poder de las palabras, que hasta pueda llegar a verse factible el deseo que en 1976 expresara Canetti en Múnich: “Siendo muy severos con la época y con nosotros mismos, podemos llegar a la conclusión de que hoy en día no hay escritores, pero debemos desear apasionadamente que haya unos cuantos”.
FA.- En varias ocasiones te he visto hablar en público. No todo el rato, pero con cierta frecuencia, la gente se reía. Hay un humor en ti y en tus libros que no acierto a definir. Lo compruebo, lo degusto; pero no acabo de dar con la receta. Observándote, he llegado a pensar que dicho humor es tan natural en ti que no lo notas. Me consta que no gesticulas ni deformas la voz, que suele mantenerse sosegada. Ni al hablar ni al escribir incurres en lo castizo, lo chusco o lo chistoso. No bajas a lo soez. Tampoco te cebas, al modo de Quevedo, en el contrahecho, el anciano, el majareta. Ni exageras ni favoreces las formas defectuosas del idioma. Es como si los episodios que narras o las situaciones que describes llevasen implícito un ingrediente específico de comicidad, de modo que como escritor no necesitas añadirles sal jocosa. ¿O me equivoco? Pienso en Kassel no invita a la lógica. El título equivale a un aviso. Te invitaron a la Documenta 13 a hacer ¿de autor/objeto?, ¿de autor/instalación?, empeñado en la tarea diaria de escribir en un restaurante chino. Leyéndote, unas veces me da el barrunto de que el humor está en tu mirada; otras, que debes de tener una antena especial para captar aspectos sutiles de lo que pudiéramos llamar la absurdidad de la experiencia humana. Y, sin embargo, no se percibe amargura ni saña en tus textos. El deseo de conocer el mecanismo de tu humor es una de las razones por las que he terminado convirtiéndome en un lector asiduo de tus libros.
EV-M.- De adolescente, tuve los clásicos problemas de esa edad difícil, y en ocasiones recurrí a un magnífico amigo, a un compañero de clase, al que mareaba con mis asuntos trágicos, porque lo consideraba preparado para ayudarme. Después de veinte años sin verle, lo encontré un día por la calle de un pueblo cercano a Barcelona y me disculpé por la lata que le había dado en su momento. Como al final de tu novela Patria, todo el pueblo parecía pendiente de nuestro encuentro. “Veo que conservas el sentido del humor de entonces”, me dijo, y quedé estupefacto, porque ignoraba que hubiera tenido yo un mínimo sentido del humor en los días colegiales. ¿Cómo decirlo? Aquel encuentro no hizo más que reforzar el enigma. ¿Viajaba mi humor adosado de forma natural a mi mirada, inseparable del punto de vista? No he llegado nunca a saberlo, quizás no quiero saberlo y prefiero quedarme en la fase Henry James, ya sabes: trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que podemos y el resto es la locura del arte.
FA.- Ahora que has mencionado a un amigo, se me ocurre hacer recuento de los míos y advierto que en la actualidad casi todos ellos, a menos que pertenezcan a mi círculo de relaciones personales en Alemania, mantienen alguna vinculación con la literatura. Puede que no escriban; pero son lectores o libreros o están dentro del mundo de la edición y del periodismo. No es que yo los haya buscado por selección. Son, por así decir, un regalo que me ha hecho la literatura. Ojo, tampoco me falta algún que otro antiadmirador fiel; pero francamente estos ni me preocupan ni me interesan, y además vivo lejos, bastante bien resguardado de la maledicencia. Jamás he profesado una idea competitiva de nuestro oficio. Al contrario, celebro que algún compañero de letras dé lustre a nuestra época mediante obras valiosas salidas de su talento. No me cierro a la literatura de los más jóvenes que yo. Por mis manos pasan indistintamente libros de autores y de autoras. Y me procura un gusto especial reflexionar sobre dichos libros, reflexiones que en ocasiones traslado a mi blog o la prensa cultural. Me parece triste considerar que uno ya lo sabe todo y no halla en los demás la ocasión de aumentar sus conocimientos o de corregir sus equivocaciones. Me gustaría saber si tienes una relación fluida con otros escritores; si la literatura te ha deparado, como a mí, afecto; si consideras enriquecedor el intercambio de pareceres con los colegas de confianza.
EV-M.- Siento compasión por los escritores. Lo dijo hace poco un amigo y es posible que sea así, no está mal visto. Me fascina todo aquello que no soy yo, y me interesa y me atrae la tarea de comprenderlo. Y aquellos escritores a los que he leído con mezcla de placer e intriga -quizás sólo los que he leído de esa forma- van a la cabeza de las personas que trato de conocer mejor y comprender. Creo que les espío para averiguar cómo lo hicieron, o cómo lo siguen haciendo para sobrevivir en su apasionante pero difícil oficio. Me gusta saber cómo les fue, o cómo les va a todos esos colegas admirados; algunos incluso amigos míos. Mi teoría es que las mejores amistades, las más duraderas, se basan en la admiración, en algo tan arriesgado como tener en alta estima al otro. Porque ¿cómo se puede tener por amiga o amigo a alguien a quien no admiras? Creo que ese tipo de admiración, que en realidad es respeto profundo, lo ennoblece al amigo, lo realza ante tus ojos, lo eleva a una posición maravillosamente superior a la tuya, lo que, dicho sea de paso, propicia, como ha ocurrido hace un momento, que uno sienta que recobra la antigua sensación de que dialogar es como leer: pensamos que no volverá a ser posible y de pronto quedamos de nuevo sorprendidos al ver que podemos acceder a la experiencia del mundo a través de una conciencia que no es la nuestra. Lo extraño es que esto, que es impresionante y hasta tiene un punto de milagro, ya prácticamente toda la humanidad lo ignora, empezando por los que hacen campañas para que se lea.
FA.- Nabokov acostumbraba dedicar sus libros a su esposa Vera. Enrique Vila-Matas hace lo propio con Paula de Parma. Atendiendo a lo que afirman los biógrafos, Nabokov, sin Vera, apenas se habría podido sostener de pie, ni siquiera literariamente. ¿Cuál crees que sería el resultado de la operación aritmética: Vila-Matas menos Paula de Parma?
EV-M.- Un montón de escombros tratando de subir al autobús.