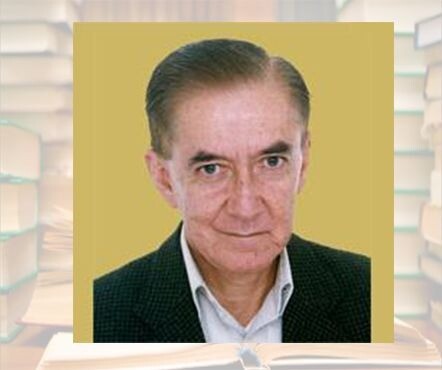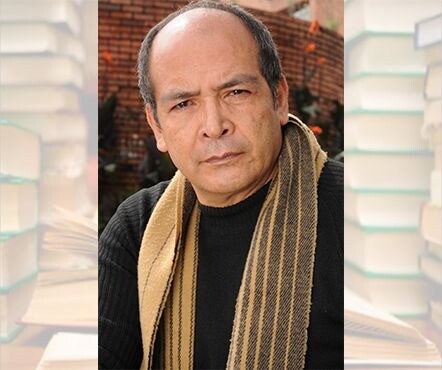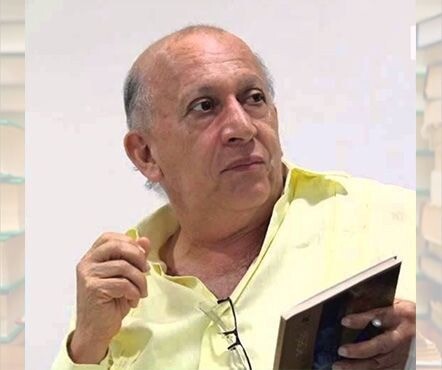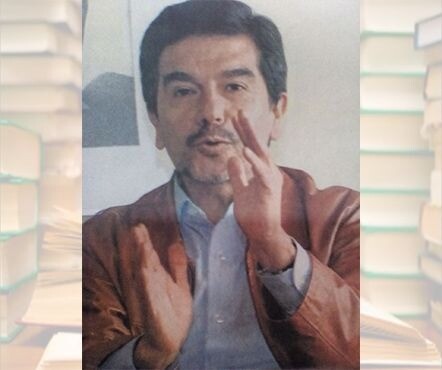Por Margarita García Robayo* Foto Cortesía: Random House
Revista Arcadia
1. Disparidad
Entre los 3 y los 17 años fui a un colegio caro y elitista, aunque para mi familia llegar a fin de mes era como correr una maratón sin cantimplora. Seco, así era el día previo al cobro del sueldo. Mi colegio era del Opus Dei y mi familia no lo era, claro –no conozco a nadie del Opus a quien le cueste llegar a fin de mes–. Éramos cinco hermanos y las dos mayores dejaban gran parte de su sueldo en las cuotas del colegio que mis papás habían elegido para sus hijos menores. Mentiría si digo que vivía acomplejada –al menos no de un modo consciente–, pero siempre supe que estaba colada en esa fiesta. No viajaba a Estados Unidos, no era socia del Club Cartagena, no vivía en un barrio caro como la mayoría de mis amigas. Mis padres eran gente modesta que dejaba el pellejo en la buena educación de sus hijos, o sea, en las buenas relaciones de sus hijos. Cada peso que ganaban iba a parar a la misma bolsa, nunca un lujo de más, nunca una bocanada generosa de aire; subsistir era esto: patear todos los días a un perro chiquito que te muerde los tobillos con sus dientes afilados.
Lo que cuento no es anecdótico, es fundante. Si uno se inicia en la vida en un espacio marcado por la disparidad entre la escena doméstica y el ecosistema, es probable que el futuro se vaya encauzando en el mismo sentido. Mis amistades, mis parejas sucesivas, mis trabajos, mi cosmovisión se forjó en ese caldo de cultivo y quizá por eso, en general, me he seguido moviendo en entornos elitistas a los que sigo sin pertenecer. Sé que esa no es una condición suficiente para considerarse alguien que transita un camino periférico, o alternativo, o marginal, así que me anticipo a lo que pueda interpretarse de esa sentencia aclarando que se trata de un hecho fáctico más que de una apreciación ontológica de mí misma.
Ahora me vuelve a pasar algo parecido en los entornos literarios. A la pregunta frecuente –de taller, de mesa redonda, de cajón– “¿desde qué lugar escribo?” no consigo darle una respuesta unívoca. Mi cuerpo escribe desde la distancia (porque hace doce años que vivo afuera), pero simbólicamente escribo o intento escribir desde la difusa identidad que me constituye. Como tópico, la identidad está llena de referencias a las que acudo cada tanto para tener un colchón sobre el cual echarme cómoda cuando escribo, pero después jamás las uso de un modo explícito ni las menciono ni las reivindico, porque me incomoda la intelectualización constante de los tópicos. Y ahí debe estar mi primer obstáculo dentro del espacio simbiótico que suele generarse entre literatura y academia. Un espacio que quizá no sea el más representativo, pero sí el de los más céntricos.
La incomodidad se debe en buena parte a que mi exploración enciclopédica, desordenada e intuitiva, no me avala como alguien autorizado a dictar títulos o conceptos desde un micrófono; es decir, soy mucho menos formada que la mayoría de mis colegas –al menos los colombianos– contemporáneos. Pero no de ahora, de siempre. Ir a Bogotá significa enfrentarse con esa disparidad tan constitutiva de nuestro país. Es sentarse al lado de un escritor más o menos de mi edad que no sé si ha leído más que yo, pero sí que ha leído “mejor”.
Más allá de mis carencias académicas, creo que acá también se juega una elección estética: cómo quiere verse un escritor ante los demás. A mí me cuesta hacer públicas las cuestiones sesudas que esconden los textos. Para tal caso, prefiero las discusiones formales de lenguaje, de voces, de música. Se trata de elegir hablar de cómo amasamos la plastilina, en vez de qué es lo que nos lleva a amasar plastilina. Esa cosa artesanal de la escritura, a riesgo de sonar frívola, es lo que más me gusta de escribir. Las referencias, el anclaje político, la tradición en la que un texto se inscribe, son cuestiones que, de todas formas, están planteadas tácitamente en todo lo que escribimos y conforman la mochila que trae cada historia. Yo no quiero abrir esa mochila sola ante un auditorio porque sería monologar, pero, además, porque siento que ampliar lo escrito trae el riesgo de que un texto se derrame por los costados, se desborde y se empegoste todo. No me gusta mostrar las vísceras de lo que hago porque me parece un gesto pornográfico y, para mi pesar, tampoco me gusta la pornografía. Mi aspiración es la de tener una conversación privada con cada lector. A veces se cumple.
2. Espacio y tiempo
Retomo el asunto de la identidad para mencionar el segundo factor que supongo me aleja del “centro” –premisa que plantea el encargo de Arcadia–. Este factor es un poco más problemático porque es una conclusión a la que he llegado a fuerza de las lecturas que otros han hecho de mis libros.
“En las historias de MGR la geografía está deliberadamente borrada”, leí una vez en una revista cultural argentina. Después un crítico español llamó la atención sobre la diferencia entre el Caribe de mis novelas y Macondo: “Es como si hablara de otro escenario”.
Eso es porque hablo de otro escenario.
Y cuando alguien me pregunta: ¿cómo es escribir sobre tu lugar de pertenencia sin estar ahí?, yo pienso: ¿cuál es ese lugar?
En algunas de mis ficciones los lugares no están nominados, y hay gente a la que le desconcierta esa decisión. Cuando comparto espacios de discusión con colegas de cualquier nacionalidad, la geografía es un debate inevitable. Se supone que la geografía nos determina. Se supone que de la geografía brotan temas narrativos que luego conforman un marco de soberanía: acá se habla de violencia, allá se habla de memoria, los gringos no pueden dejar de hablar de la gran familia blanca americana.
“No es posible ser de ninguna parte”, me dijo un escritor en una charla de feria. Estoy de acuerdo. Pero también creo que es posible ser de varias partes que abarquen más que un espacio común, un tiempo común.
A veces las elecciones narrativas se adelantan a la conciencia que un autor tiene de ellas. Hasta que se adquiere cierto control, supongo, y las búsquedas se vuelven más certeras y más obvias. En la exploración esencial que desde la narrativa hago de la identidad y la pertenencia me encuentro con más preguntas que respuestas. Creo, sin embargo, tener dos convicciones sobre este asunto: la primera es que el tiempo que transito es la única pertenencia que soy capaz de reconocer. Soy una escritora contemporánea a quien le interesa la contemporaneidad. Y quiero creer que, con esa clave, pueden leerse y entenderse mejor mis libros. De lo contrario, suelo verme atollada en discusiones sobre mapas inexistentes, lenguaje híbrido, coordenadas en el limbo. Elijo que mis personajes se muevan en escenarios difusos, con márgenes inconclusos, borrados, lejanos, perdidos y un poco enmarañados, porque fue así como aprendí a mirar y como, por ahora, quiero seguir mirando. La segunda convicción es justamente esa: que escribir es mirar. Entonces, miro.
3. Género
Hasta hace algunos años –antes de tener hijos, para ser exactos– yo era una candidata perfecta para becas, eventos literarios, residencias, estadías. Ser mujer joven latinoamericana soltera y un poco marrón era una gran ventaja para alguien que aspira a moverse en estos circuitos literarios, con el fin de escribir más y trabajar lo menos posible. Me gané algunas becas, pero las últimas me pusieron en un brete del que debí salir rápido. Elegí ser vulgar: renuncié a las becas y opté por eso mismo que hace tanta, pero tanta gente de cualquier oficio: formar una familia.
Cierro esto con la manzana de la discordia. Aquello sobre lo que nunca nos pondremos de acuerdo, ni hombres ni mujeres. Soy mujer –hoy no sobra esa aclaración–, luego esta condición atraviesa mi escritura. Pero además soy mamá, y eso no solo atraviesa mi escritura sino que amenaza constantemente con implosionarla, como si tuviera una granada atorada en el diafragma.
La premisa que me fue dada para escribir esta nota es: ¿Qué significa escribir desde un lugar distinto al centralismo imperante de Colombia? Ni siquiera sé si la suscribo en su totalidad –sobre todo la parte que da por sentado que yo me encuentro por fuera de ese “centralismo imperante”–, pero es obvio que tampoco me parece una falacia, ya que estoy llegando al final de un texto que intenta darle una respuesta.
En los entornos literarios céntricos hay más hombres que mujeres y eso no es un atributo colombiano, sospecho que sucede lo mismo en todo el mundo. Conozco a muchas mujeres escritoras que están hartas de que se les dé un trato especial –que no significa privilegiado– por ser parte de esa respetable minoría, porque creo que, contrario a lo que se piensa, los escritores (mujeres y hombres) no están detrás del reconocimiento per se. Habría que preguntarse, en todo caso, qué significa reconocimiento, porque puede no ser más que una constancia de tu existencia, sin que eso implique una valoración de lo que haces: eres una mujer que escribe, te hacemos visible en este estante, te incluimos en esta bolsa rotulada junto a otras como tú. A mí ser parte de una minoría marginal, dentro de un oficio ya marginal como la literatura, no me mueve un pelo.
Ser madre, en cambio, me sitúa automáticamente en un borde desde el cual, objetivamente, cuesta todo mucho, pero mucho esfuerzo. No conozco a muchas escritoras contemporáneas que además sean madres. Y acá es donde se me envalentonan incluso mis amigas del rubro: que yo lo elegí, que nadie me obligó, que no me queje. Me quejo, porque pienso que hacer libros y hacer personas no deberían ser elecciones tan excluyentes, y lo son, en parte, porque el entorno –ahora sí: machista hasta en su más rabioso feminismo– no ayuda. En un oficio cada vez más globalizado, que me obliga a trasladarme para sacar libros, hacerlos circular y seguir escribiendo, yo pasé de ser un activo maleable a ser un incordio. Ya no me ofrecen becas, claro, y cada vez que me invitan a algún evento literario sucede lo mismo: cuando explico que solo puedo ir acompañada por mi familia –cuyos gastos, por supuesto, corren siempre por mi cuenta–, el interlocutor de turno balbucea y se pone todo resbaladizo. Ningún oficio debería ser incompatible con la empresa de parir, y para la gente –a favor o no de la reproducción humana– debería ser natural la tarea de facilitarles a los padres las labores de crianza.
Parecieran ser problemas pragmáticos, pero en verdad son problemas ideológicos. Así como al mundo le conviene que se siembren árboles, también le conviene que los hijos de quienes optan por tenerlos crezcan cerca de sus padres, bajo su cuidado, porque es probable que sean mejores personas. El futuro necesita mejores personas.
Cuando iba a tener mi segunda hija, un escritor amigo me mandó un mail muy sentido, instándome a no dejar de escribir. Era como si mi embarazo fuera una luz roja que alertaba ante la inminente pérdida de otra escritora en las garras de la maternidad. En su momento me pareció exagerado, hoy creo que se quedó corto. Yo no voy a dejar de escribir por mis hijos, porque mis hijos no se merecen cargar con una madre frustrada. Pero lo cierto es que mantenerme en este oficio se vuelve una lucha cada vez más pesada. Así que, para terminar de contestar esta pregunta difícil, digo que, si la vida y el oficio me arrinconaran y tuviera que tomar posiciones contrarias a mi voluntad, yo podría: 1) Simular paridad con mis colegas eruditos, aunque no me interese ni me divierta; 2) terminar aceptando que, a la larga, aunque me mude a la Patagonia y memorice argumentaciones embrolladas sobre la identidad, mi geografía es y será siempre el Caribe colombiano. Lo que ya no podré hacer nunca jamás es renunciar a mi condición de madre. Ni de escritora. Y en la suma de esas dos variables habito la insularidad más extrema.
*Escritora cartagenera. Autora de novelas como Hasta que pase un huracán y Lo que no aprendí.