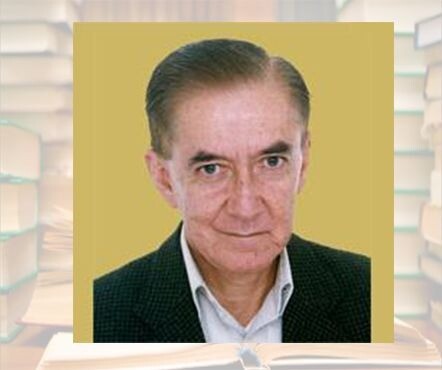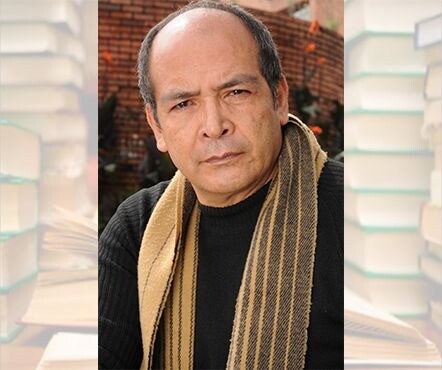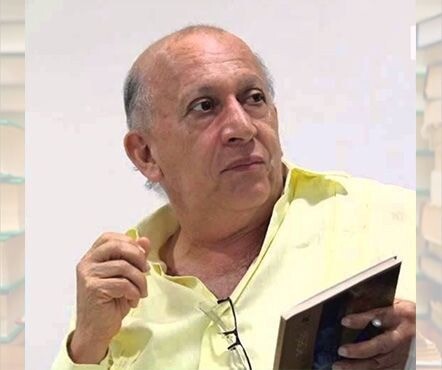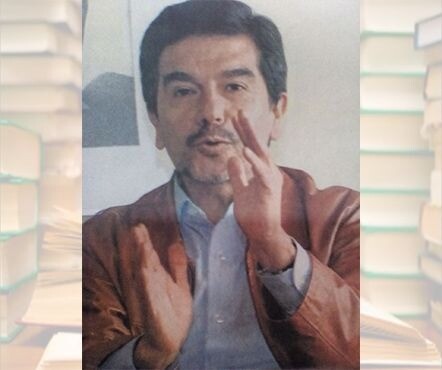Por Beatriz Sarlo
Babelia (Es)
Se llamaba Lajos, pero aceptaba el trato de don Luis. Era húngaro y había llegado a Argentina después de la primera guerra. Su historia era aventurera: trabajó en una fábrica de balanzas en Buenos Aires; se peleó con los dueños, cargó a su mujer en un carro y atravesó 800 kilómetros de pampa y sierra hasta afincarse en Deán Funes, un pueblito pobre. Había sido soldado del ejército austrohúngaro y montaba como un cosaco (la idea de cosaco y la de húngaro nunca pareció contradictoria: eran simplemente “extranjeros raros”, rubios, de ojos azules levemente achinados). Lajos disciplinaba a los hijos de sus patrones, contradiciendo todas las modalidades criollas del arte ecuestre, mientras les contaba historias raras. Por ejemplo, que los soldados de la caballería del emperador de Austria-Hungría llevaban en su equipaje una latita de comida que no debían consumir, a menos que recibieran permiso de sus oficiales. Si no presentaban la latita intacta en el siguiente examen de pertrechos, eran azotados por esos oficiales, seguramente aristócratas, que no tenían en excesiva estima a su tropa de campesinos. A la latita de carne en conserva había que cuidarla tanto como al fusil bayoneta. Ninguna hambruna justificaba que un soldado se la comiera.
La verdad de la historia de la latita quedó de manifiesto (para mi ignorancia sobre disciplina militar) en una nota de Walter Benjamin, en traducción de Ariel Magnus, descollante por su exacta y clara precisión, que ha publicado Eterna Cadencia en Buenos Aires. Benjamin escribe: “Habría que acostumbrar a los escritores a considerar la palabra yo como su reserva de víveres. Así como los soldados no pueden tocar la suya antes de que pasen 30 días, tampoco los escritores deberían desenterrar el yo antes de tener cumplida la treintena. Cuanto más temprano recurren a él, peor entienden su oficio”. Cumplir 30 años: me atrevería a corregir a Benjamin en este punto, porque cuando Benjamin escribía, los 30 equivalían a los 40 actuales. O nos hemos vuelto todos muy retrasados, o el juvenilismo contemporáneo corre esos límites.
Leída la cita de Benjamin, quedé pensando que ni Proust ni Kafka ni Joyce ni Virginia Woolf ni Nathalie Sarraute hubieran necesitado que se los disciplinara con esa prohibición para escribir sus primeros textos. Los tiempos han cambiado y la primera persona ocupa un lugar que ha sido legitimado. Leo primeras novelas, escritas muchas de ellas por mujeres, que con todo derecho desconocen la indicación que hizo Benjamin. El yo se ha liberado y ejerce su imperio, lo que no quiere decir, invariablemente, que los resultados de la primera persona sean mejores que el trabajoso ejercicio de buscar un punto de vista y una lengua para el personaje que toma a su cargo la narración de vicisitudes que comienzan, por lo general, en la infancia, verde paraíso de la autoficción.
¿Hay un derecho a la primera persona? Está claro que lo hay en la poesía y, con discreción, en el ensayo o la crónica. La literatura no tiene un código civil de prohibiciones y licencias. Nadie puede decir sensatamente que no debe escribirse de cierto modo, dado que la historia misma de la literatura moderna es un museo de transformaciones inesperadas. Nadie puede imponer que un relato tiene que estar escrito en tercera persona (ni mucho menos en la excepcional segunda persona que usó Michel Butor). No hay un decálogo donde figure la sugerencia de Benjamin. Todos podemos comernos nuestra latita de carne en conserva cuando se nos dé la gana.
Sin embargo, Benjamin no era un tradicionalista, sino alguien perfectamente equipado para descubrir las vanguardias. Y le pareció que la temprana primera persona debía esperar un tiempo para ejercer sus derechos. ¿Por qué el aplazamiento? Porque durante esa espera se puede construir una escritura y esa forma difícil y huidiza que es un personaje. Sobre todo, porque en la espera puede descubrirse que fuera del yo hay cosas más interesantes. Alguien podría darse cuenta de que la experiencia propia suele necesitar un largo trabajo para convertirse en experiencia de otro (“Yo es otro”, escribió Rimbaud). Alguien puede tomarse un tiempo para explorar la distancia y lograr que su personaje sea un “extranjero”. Alguien puede descubrir una mirada al sesgo, desplazada. Quizá suceda que un escritor haya cumplido con una novela donde el yo le resultó odioso (para decirlo con la fórmula de Pascal). O que comience su obra con tanta destreza que la sombra de autoficción se desvanezca.
Benjamin supo, como el soldado de la caballería austrohúngara, que había que reservar las provisiones para el momento adecuado. Probablemente uno de los ejercicios más difíciles de la literatura sea el de borrar el yo e imaginar una tercera persona, su lenguaje, sus repeticiones, sus traiciones, su deseo y su pasión. Sobre todo, imaginar una distancia entre un escondido yo y un personaje.
Si algunos grandes conservaron las provisiones hasta pasar los 30, ¿qué nos dice sobre nuestra época que otros se las coman muy temprano?