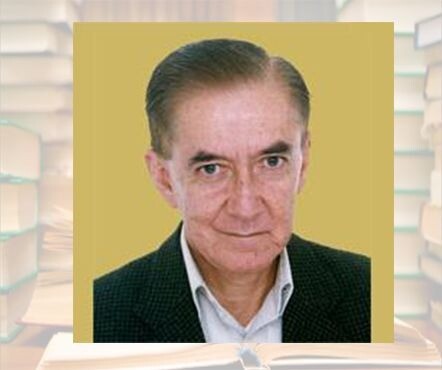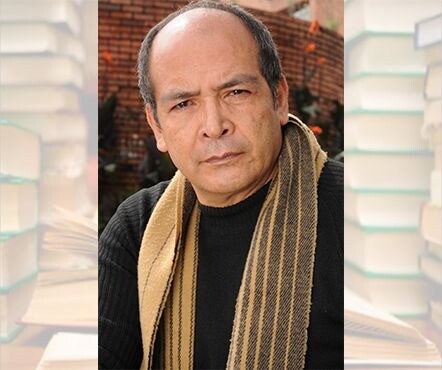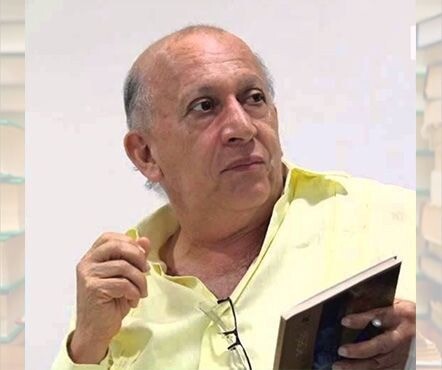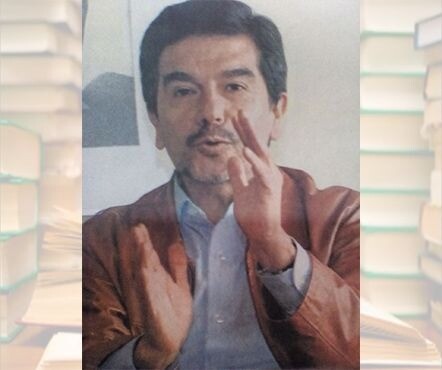Por Alejandro Alba García
El Espectador
La continuidad voluble y desbordada de la realidad con el paso del tiempo, como la corriente de un río portentoso, es la metáfora bajo la cual se encuentra la semilla de la obra literaria temprana de Fernando Vallejo. El río del tiempo, la primera autoficción del escritor antioqueño, publicada en cinco volúmenes editados entre 1985 y 1993, evoca con su título otro río que Vallejo va a recordar una y otra vez en su obra: el de Heráclito; aquel en cuyas aguas nadie se sumerge dos veces, puesto que, según el filósofo griego, ni el río ni nosotros somos o seremos siempre los mismos. En la obra de Vallejo, la metáfora del fluir del tiempo presenta también esa antigua idea de que el tiempo todo lo destruye, puesto que todo lo cambia: “todo lo mudará la edad ligera”, dice Garcilaso en su Soneto XXIII; “Cronos, descabezador de bellezas”, dice Vallejo en El Desbarrancadero.
Esta nota pretende volver, a contracorriente, en el fluir de esas aguas, para conmemorar brevemente una de las ficciones fundamentales en la obra de quien es, quizás, el escritor colombiano más importante vivo (aunque en La Rambla paralela se haya declarado muerto). Dicha ficción es El fuego secreto, segundo volumen de El rio del tiempo, publicado por primera vez hace exactamente 30 años, y cuya llama ardiente sigue nadando “el agua fría” del paso del tiempo, y, sobre todo, “perdiendo el respeto a la ley severa”, como en aquel famoso poema de Quevedo lo hace el amor enfrentado a la muerte.
El fuego secreto aborda la juventud del otrora niño de infancia feliz en la finca de sus abuelos en las montañas de Antioquia; aquel niño de Los días azules (primer volumen de El río del tiempo). En esta segunda entrega, el narrador se aleja de esos momentos del porvenir azul y se instala en el desenfreno radical, incendiario y esencialmente vital que es fruto de su profunda toma de consciencia sobre su condición en el mundo que habita:
“¿Qué me dicen? ¿Qué me niegan? Yo soy la única verdad, la única razón. Y la suave brisa se fue volviendo viento y el viento huracán y se lo fue llevando todo, los sombreros de los transeúntes, los paraguas de las señoras, las mitras de los obispos, el solideo del cardenal y las torres de las iglesias y los techos de las casas y, ratas, perros, cerdos, hijos de la gran puta, el protagonista de mi propia vida empecé a ser yo.” (El fuego secreto, p.17)
Es este el instante de la transición de los días azules a la conciencia del fuego interno, un paso en el que el narrador, como vemos, empieza a ser viento huracanado en su “atrabancada juventud” y va llevándose, al levantar con potencia su voz que grita en pos de la verdad y de la razón, todo a su paso.
Esa voz personal del narrador-protagonista (homónimo del autor extratextual: Fernando Vallejo) es la que causa el incendio generalizado de la novela; la voz de un jovencito homosexual que admira de manera desenfadada y burlona a sus amigos de juventud, personajes que subvierten las normas de la moral tradicional colombiana y que se sitúan en sus antípodas. Hernando Aguilar, por ejemplo, apodado “La Marquesa” (en un claro guiño paródico al personaje de Carrasquilla y a los valores que este encarna en La marquesa de Yolombó) es un contador público, homosexual declarado y adorador de muchachitos, que termina por abrirse las venas en las playas de San Andrés, junto a uno de sus jóvenes amantes. También Chuco Lopera es memorable, quien “se burló a su antojo de medio Medellín y con el otro medio se acostó” (p.9). Con estos y otros personajes estrafalarios y sus historias disolutas, que se hilvanan a lo largo de la novela, se enciende más y más el ardor del huracán que Vallejo encarna y que alimenta con cada una de sus ficciones.
El fuego secreto, como escribió Nicolás Suescún alguna vez para la Revista Diners, fue “la más violenta andanada que se ha escrito contra Colombia”, una creación desgarradora pero valiente. Y es que, dicho sea de paso, hace 30 años no se escribía lo que se escribe ahora ni con la libertad que se escribe ahora. En eso, a Vallejo le deben mucho las generaciones de escritores posteriores, pues fue él quien, como autor incendiario y desmitificador, a principio de los ochenta, ya arremetía contra la doble moral de un país consagrado a la hipocresía.
En El fuego secreto, la doble moral es precisamente uno de los paraguas o de los techos que se lleva el huracán de la prosa vallejiana. Este doblemoralismo está enfáticamente encarnado en la orden de los Salesianos. En una de las historias que se intercalan en el libro, el joven Vallejo va, luego de una noche de excesos, con su amigo Chucho, de subida por la calle de Junín. A medio camino, se encuentran con una procesión que parte del colegio El Sufragio, el colegio salesiano donde estudió el protagonista. En su afán de ir a conseguir jovencitos para entregarse a sus placeres eróticos, los dos personajes cruzan a toda velocidad en automóvil por entre la multitud y descabezan una estatua de San Juan Bosco (fundador de los Salesianos y patrono de la juventud). El gesto iconoclasta característico de Vallejo no es gratuito y se repite varias veces en la novela, como una denuncia acalorada contra la moral católica: “¿toda una categoría gramatical para una sola palabra? ¡Claro! Un solo salesiano justifica el Infierno” (p. 118).
Para Vallejo, como es sabido, la “moral” católica es su constante enemiga, por considerarla inmoral. Tal y como lo desarrollará en su texto de madurez, La virgen de los sicarios, en El fuego secreto se pone en tela de juicio la supuesta “inocencia” de los niños, en contraposición de la consigna salesiana que vela por su protección, acción que para el narrador es una pura artimaña demagógica de un credo inmoral e hipócrita: “En cuanto a los niños de Colombia, de la ciudad o el campo, lo mismo da, son irrespetuosos y altaneros. Sin más inocencia que la del cuerpo, que les ayudaremos a perder, tienen de odio roída el alma” (El fuego secreto, p. 119).
Este libro de Vallejo es una bofetada, como escribió Alberto Aguirre para el diario El mundo, a la vez que un grito desgarrador de libertad. Pero es también una fiesta que celebra la vida genuina y rebelde de la juventud, con todos sus sinsabores y desencantos: “la vida ―dice el narrador― es una fiesta, un matadero, así me gusta a mí” (p. 30). Pero es, sobre todo, un canto al amor.
El joven protagonista no es solo un desencantado que lleva en sí una profunda indignación, sino que también, con el mismo ardor, ama profundamente y siente sobre sí el peso de esa otra llama, que consume y que lo lleva, como en todos sus caminos, sin timón: “He ahí el gran problema del amor, que no sabe a dónde va. Va, en su gratuidad, a la deriva. Y el hombre a la postre siempre, pero siempre, quiere llegar”. El amor bestial, sagrado, profano es también centro y eje en El fuego secreto. El amor lejos de ser una condición idílica o puerilmente eternizada en el ideal, se presenta como una desgarradora realidad humana, efímera, como la felicidad y como la vida misma:
“pero ni eso ―le anuncia el joven narrador a su hermano menor―. Ni siquiera. Las constelaciones son ilusorias y efímeras, espejismos pasajeros. Cree el observador ingenuo ver en ellas un toro, una balanza, un pez y acomoda los trazos. Como en el amor, ¿no? Uno ve lo que quiere. Y al cabo las constelaciones se deshacen y toman rumbo aparte sus estrellas, a veces rumbos opuestos como los tomaremos sin duda tú y yo. No hay constelaciones, Manuelito. Lo que hay en realidad es estrellas viajando solas”. (El fuego secreto, p. 76).
Y aun así, El Fuego secreto, es también una fiesta donde suenan los boleros de Daniel Santos y de Leo Marini que, en algún momento, se troncan en Chopin o Schubert. Una fiesta en una ladera de las montañas de Medellín ―que son el mundo mismo― y que sostienen, casi en el despeñadero, una tabernita: El gusano de Luz. Una fiesta de ensoñación entre aguardiente, amoríos, odios, trifulcas y bellezas sin par. El fuego secreto es, pues, una fiesta literaria de uno de los autores con más fuerza en la historia de la literatura en nuestro país. Quizás la fuera de un río como el Cauca de su juventud; un río “revuelcacaimanes” que nada tiene que ver con los del Hélade de Heráclito, tal y como lo menciona el narrador: “estos ríos colombianos se burlan de aquellos […]. Si le contara, amigo Heráclito, cuántos de mis conocidos han terminado en uno de esos ahogados” (p. 143). El rio que navega Fernando Vallejo en su “barquita segura del recuerdo” es tan portentoso, como el Cauca de su infancia, en el que se arremolinan todos los recuerdos de un autor singular en la narrativa colombiana, aquel que es frecuentemente parodiado de forma gratuita o simplemente mal entendido pero que, narrándonos su pasado, nos ha contado el nuestro, siempre al compás de una percusión frenética que marca el golpe de la cabeza de un niño contra el “embaldosado duro y frío del patio” de la finca de sus abuelos, porque tal y como lo presenta el autor en el primero y en el último párrafo de El río del tiempo, el mundo, Colombia, es su “inmensa caja de resonancia”.