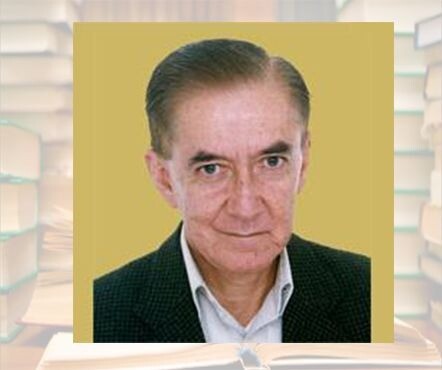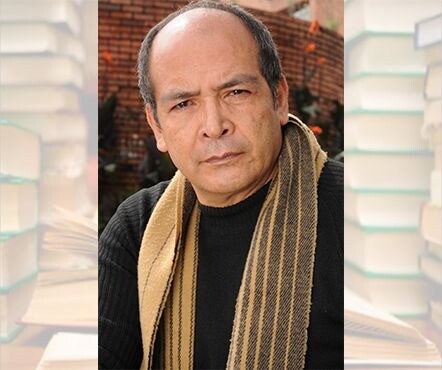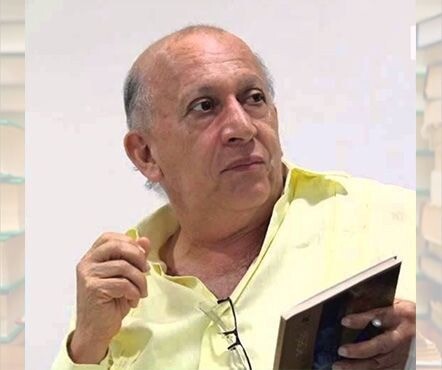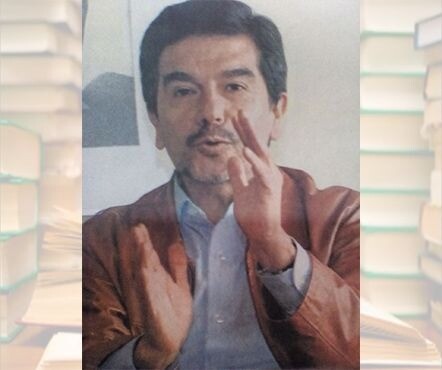Por José Manuel Benítez Ariza Foto Ottoline Morrell
El Cultural (Es)
En la misma, un poco más adelante, caracteriza así a su corresponsal: “Me temo que a ti te conmueve poco la naturaleza”. No sabía la joven escritora, que se dirigía a su colega y amigo para confiarle en tono burlón que había recibido uno de sus primeros encargos periodísticos, que esta temprana carta esbozaba el nítido reparto de papeles que ambos corresponsales asumirían a partir de entonces; ni que aquella naciente amistad, que pronto se enriquecería con todo tipo de complicidades, quedaría plasmada en una correspondencia que, reunida en volumen, ocupa hoy, sorprendentemente, apenas centenar y medio de páginas.
Demasiado poco, podría pensar el lector, para una relación en la que el componente verbal, las mutuas demostraciones de ingenio, la calculada maledicencia a expensas de otros -desde Katherine Mansfield a Joyce, pasando por Henry James- y las confidencias sobre la labor literaria de cada cual debieron de tener un enorme peso. Por lo mismo, sorprende que haya hitos en esa relación en los que las cartas brillan por su ausencia: por ejemplo, en el delicado momento en el que Strachey, quien no se engañaba sobre la orientación de sus gustos sexuales, propuso matrimonio a Virginia y ésta aparentemente aceptó, para dejar que el paso de unos pocos días hiciera reflexionar al desorientado peticionario y le permitiera lo que él mismo, en carta a otro amigo, llamó “una retirada honorable”.
Sin embargo, lo verdaderamente asombroso de la correspondencia que sí se conserva -y a la que, al parecer, la presente edición española restituye algunos fragmentos y alusiones que se censuraron en la edición original de la misma en 1956- es que, pese a su exigüidad y a las lagunas que presenta, puede leerse como un relato fluido de la relación entre ambos y un cumplido muestrario de los intereses que compartieron y las actitudes que cimentaron su complicidad.
Y ello sucede, quizá, porque ninguno de los corresponsales abdicó en ningún momento de su autoconciencia de escritor, de la necesidad de modular el tono justo -normalmente, de inteligente ironía entre iguales- con el que dirigirse al otro y de la exigencia de que cada una de las cartas cumpliera, además de su función práctica inmediata, otra más compleja y sutil: dejar constancia de un mundo compartido que ambos se complacían en evocar en certeros detalles mutuamente iluminadores. De ahí que, para disfrutar esta correspondencia, apenas hagan falta las notas a pie de página: sólo las justas para aclarar alguna alusión a personajes y circunstancias que ya han perdido la actualidad que tenían en el momento en el que estas cartas se escribieron.
Porque lo milagroso de las mismas, decíamos, es que se sostienen sin necesidad de ningún tipo de argamasa narrativa o erudita. Con los años, la joven contemplativa de las primeras cartas se ha contagiado del desparpajo de su amigo y no se recata de hablarle a éste de cierta “muchacha de pelo trigueño (…) que quisieras que fuera un muchacho”, o de referirse con ironía al ardor genesíaco de otras parejas que han dormido en su casa. Lytton, por su parte, alcanza la cima de su empatía en las cartas que dirige a su amiga durante una de las crisis depresivas de ésta a principios de 1922: en ese tramo culminante de la correspondencia conservada, el cáustico autor de Victorianos eminentes se aplica con unción a la tarea de divertir y distraer a su melancólica amiga y para ello hace uso de todos sus recursos: desde el despliegue de erudición irónica para referirse a autores del pasado hasta el puro cotilleo malintencionado (“esa burra de Alice Meynell dice que Jane Austen es un adefesio”): incluso en este apurado trance, Lytton parece confiar en las virtudes terapéuticas de su inveterada simpatía.
Por ello, cuando, en escueta nota a pie de página, nos enteramos, apenas veinte páginas después, de que la última de las misivas de Virginia Woolf (“simplemente una carta surgida de un sueño”) no llegó a ser leída por su destinatario, que moriría a los pocos días, nos embarga una rara emoción. Esta extendida fiesta de la inteligencia ha llegado a su fin. A la superviviente le quedaba aún un complicado epílogo por delante, con trágico final. Pero eso es otra historia.
Vida de una escritora
Basándose precisamente en la voluminosa correspondencia de la escritora y en la multitud de referencias espigadas de sus diarios, de sus libros y escritos, Lyndall Gordon publicó, allá por 1984, la biografía de Virginia Woolf que, revisada, ahora reedita Gatopardo, tan pulcramente como suele. Virginia Woolf. Vida de una escritora sigue siendo necesaria si el lector quiere ir más allá de la cronología lineal, del puro dato. Porque Gordon rastrea con igual intensidad la memoria y la imagi-nación de la escritora para que la veamos como ella misma se veía: una mujer “más feliz y entusiasta” que la mayoría de las personas.